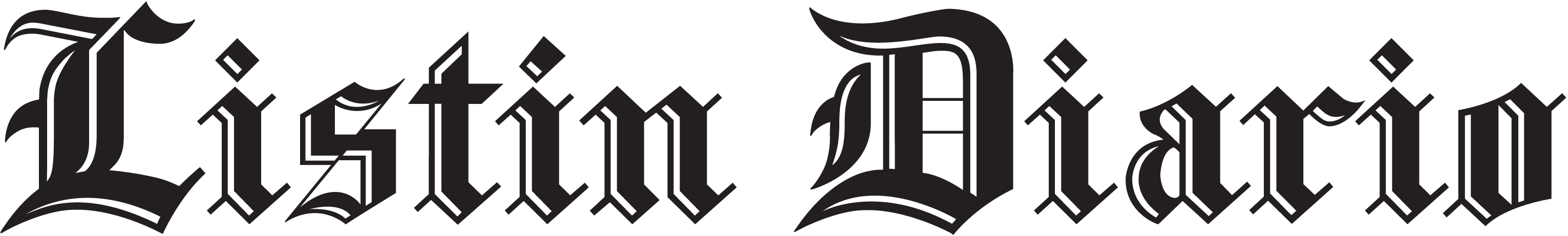Las segundas vueltas del pasado, presente e improbable futuro
América Latina está compuesta por 20 países, de los cuales 16 celebran elecciones presidenciales libres, entre ellos 12 con alguna versión de doble vuelta y 4 definiendo ganador por mayoría simple. Los bolivianos fueron los más recientes en incorporarlo para su Constitución de 2009, siendo antecedidos por los dominicanos en 1994, argentinos en 1993 y colombianos en 1991 y mucho más los costarricenses en 1949 siendo los primeros de la región.
Si bien la casi totalidad de países democráticos en la región incluyen el balotaje como mecanismo, no todos coinciden en el umbral necesario para evitar una segunda votación. Cuatro países (Argentina, Bolivia, Costa Rica y Ecuador) no requieren mayoría absoluta sino que han fijado umbrales que aspiran a cierta representatividad pero con mayor flexibilidad, yendo desde 40% sin importar el margen de ventaja, 45% sin tomar en cuenta la diferencia con el rival, 40% superando al más cercano por mínimo 10 puntos o lo mismo pero con 45%. En cambio, 7 países establecemos la obligatoriedad de lograr el 50% más 1 de los votos válidos y tan solo uno estipula la mayoría absoluta de votos emitidos, es decir, contando también los nulos.
Cada quien tiene su propia historia y cultura que impactan en el funcionamiento o no del sistema, convirtiendo los umbrales en altos o bajos según el contexto. Por ejemplo, los costarricenses tradicionalmente exhibieron una importante concentración del voto alrededor de pocos partidos por lo que en 2006 cuando retornó al poder Oscar Arias lo hizo con 40.92% contra 39.80% de Ottón Solís. Se ahorró entonces una segunda vuelta a pesar de solo haber sacado ventaja de 1.12% y que el 59.08% de votantes apoyó a otras candidaturas. Pero esa misma Costa Rica hoy tiene mayor proliferación partidaria, por lo que en 2018 y 2022, el umbral de hecho les quedó alto, con aspirantes que pasaron a segunda vuelta sin alcanzar el 30% de votos.
Otros países también han visto una balcanización de los partidos que hace muy cuesta arriba acercarse a los umbrales fijados en el texto constitucional. En Guatemala, las últimas dos elecciones fueron ganadas en segunda vuelta por candidatos que para la primera votación lograron 15% y 13%, similar a Perú de 2021 que los que pasaron a balotaje lo hicieron con 18% y 13%. Es ahí que este sistema busca contribuir, dotando de una legitimidad mayoritaria a los gobernantes, aunque sea de forma momentánea pues lo contrario sería dar cabida a gobiernos con hasta 70% de los votantes en contra. Desde luego, este es solo un factor a tomar en cuenta puesto que hemos visto gobernantes electos por esta vía a quienes la luna de miel les duró muy poco, pero tenemos buena razón para pensar que habría sido incluso peor si comandaran sólo una sexta parte de los electores.
Obviamente, jugar a oráculo del pasado es algo muy subjetivo ya que estamos hablando de algo que no existe, pero recomendaría ver toda la crisis que vivieron los bolivianos por su torneo del año 2019 que se habrían ahorrado por lo menos con esas características si hubiesen tenido umbral de 50% más 1. A Evo Morales en esa ocasión le fue adjudicado el 47.08%, que equivalía a 10.57% por encima de Carlos Mesa con 36.56%, un escenario de segunda vuelta en la mayoría pero definición en primera para los bolivianos quienes se lanzaron a las calles.
República Dominicana ya había estado debatiendo la conveniencia o no de una segunda vuelta, pero esto se aceleró en 1994 por la crisis postelectoral, tercera consecutiva y de mayor magnitud en nuestra historia democrática. Hasta la reforma constitucional fruto del pacto entre los principales líderes, la presidencia era definida por mayoría simple que tenía sentido en un bipartidismo como el que había existido, pero perdía cierta fuerza con el surgir de otras fuerzas. Para ilustrarlo en números, Joaquín Balaguer perdió la presidencia en 1978 con 42.99% de los votos y la recuperó en 1986 con 41.53%, siendo ahí el factor clave que si 8 años antes el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) logró 52.36%, dos votaciones más tarde el Partido de la Liberación Dominicana había crecido de 1% a 17.93% casi exclusivamente a expensas de los blancos.
Para ese entonces hubo una dramática discusión sobre los votos nulos que habría sido de menor intensidad con una doble vuelta. Lo mismo que en 1990 cuando quitándole aún más votos a los perredeistas, el Profesor Juan Bosch alcanzó 33.79% de los votos y acusó de “Fraude colosal” al Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) que obtuvo 35.05%. Cuatro años más tarde, la diferencia entre primer y segundo lugar fue de 0.75% o 22 mil votos, desencadenando un conflicto que pudo haber dado traste con la línea de estabilidad posterior a la guerra civil. Ambos candidatos estaban a 8 puntos del 50 más 1 así que en el sistema de hoy, lo que tocaba era verse las caras en las urnas nuevamente 6 semanas más tarde.
El umbral necesario, aunque hoy es incuestionable, llevó a discusión durante años pues algunos eran más parciales al que aplican la minoría de países y hasta 2002 surgían propuestas de modificación que nunca fueron aprobadas. Pero en estos 30 años, a pesar de lo elevado que inicialmente parecía el 50% más 1 voto, hemos tenido segunda vuelta únicamente en la primera experiencia, 1996. Cuatro años después en el 2000, nadie alcanzó la votación, pero como el primer lugar quedó en 49.87%, esto era 0.33% más que la suma del segundo (24.94%) y tercero (24.60%) de modo que los números no daban. Hay muchas leyendas sobre qué fue lo que le dijo el candidato Balaguer a Danilo Medina cuando fue a pedirle su apoyo, pero lo más probable es que el oráculo de la política dominicana no le vio sentido a una aventura de balotaje con ese escenario.
Nuestro liderato político no tardó mucho en aprender y tras estas dos experiencias, cambió la cultura, formando consensos bastante amplios como sustento de las candidaturas presidenciales, acompañados por un votante que pasó a ver mucho más poder en el sufragio personal. Por eso, de 2004 a la fecha, los márgenes de triunfo todos en primera vuelta pasaron a ser 23.46%, 13.35% en 2008, 4.26% en 2012 que ha sido el más estrecho, 26.79% en 2016 y 15.06% en 2020.
Dicen que en política solo se sabe lo que pasó ayer y que predecir resultados es parecido a la astrología. Pero justamente ese ayer nos ayuda a comprender mejor el escenario de hoy y así sostener nuestra hipótesis educada de que mañana difícilmente traiga sorpresas en el sentido de que 2024 está definido, en primera vuelta y por amplio margen posiblemente récord a favor del candidato puntero, Luis Abinader.