El mapa fantasma, de Steven Johnson
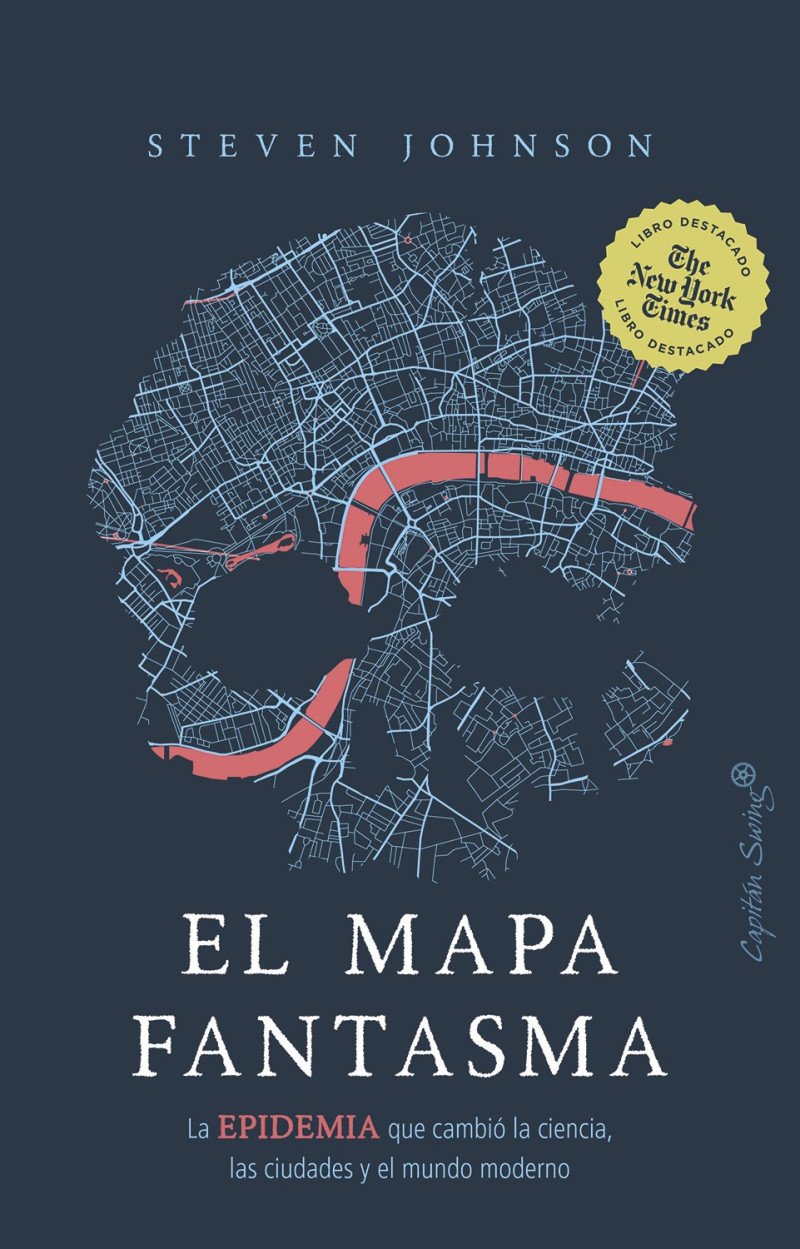
Steven Johnson, estadounidense, nacido en 1968, es uno de los más conocidos, y de los más reconocidos, periodistas divulgadores de ciencia del mundo, hasta el punto de que la revista Newsweek lo nombra en su lista de las cincuenta personas más relevantes de Internet. Por su parte, el New York Times incluyó El mapa fantasma como uno de los más destacados en el año de su aparición, 2006. Este libro ha tenido una segunda vida con motivo de la pandemia de Covid-19 hasta el punto de que Capitán Swing le encargó a Cristina Mbarichi Lumo la traducción al español en 2020.
El mapa fantasma trata de la epidemia que azotó a Londres en 1854, una ciudad asquerosamente maloliente: “toda descripción de Londres de aquel entonces hace mención del hedor de la ciudad, que procedía en parte de la combustión industrial, si bien los olores más desagradables (…) provenían de la constante e incesante actividad de las bacterias dedicadas a la descomposición de la materia orgánica (…). Millones de microorganismos que reciclaban afanosamente los excrementos humanos para transformarlos en biomasa microbiana, liberando en el proceso gases residuales”.
Y es que, para empezar, no había alcantarillas, asunto que hacía que “durante la era victoriana, los limpiadores de letrinas estaban cobrando un chelín por pozo, sueldos que equivalían a más del doble de la remuneración media de los trabajadores calificados. Para muchos londinenses, el coste financiero de la eliminación de residuos excedía al coste medioambiental que suponía permitir su acumulación —especialmente para los propietarios que con frecuencia no residían sobre aquellos desbordados pozos (…). [Un informe de la época] describe un basurero del barrio Spitalfields situado en el corazón del East End londinense: ‘Un montón de excrementos de la altura de una casa de tamaño considerable, y un estanque en el cual se vierte el contenido de los pozos negros. Se permite que ese contenido se deseque al aire libre, efecto que con frecuencia se consigue’”.
Al olor a caca se sumaba el hedor de los cadáveres en descomposición, debido al notable aumento de personas muertas sin enterrar o a medio enterrar. Al respecto, Federico Engels escribió: “Los cuerpo (de los pobres) no tenían mejor destino que los cadáveres de los animales. La fosa común de St Bride es un trozo de terreno pantanoso utilizado desde los tiempos de Carlos II y cubierto de montones de huesos. Cada miércoles se recogen los restos de los indigentes y se lanzan al hoyo, que tiene una profundidad de unos cuatro metros. Un pastor oficia un atropellado servicio funerario y se rellena la fosa con tierra. Al miércoles siguiente se vuelve a descubrir el hoyo y se repite el procedimiento hasta que la fosa está repleta. El espantoso hedor se apodera de todo el vecindario”.
El asqueroso perfume de los excrementos, primero; la pestilencia de los cadáveres sin enterrar, segundo; y, tercero, el detritus de los caballos y del ganado vacuno que se paseaban por la ciudad. Hasta aquí la etiología de la hediondez londinense que todo lo invadía: “nadie murió a causa del hedor en el Londres victoriano. Sin embargo, decenas de miles perdieron la vida debido a que el miedo a aquel hedor les impedía ver los verdaderos peligros de la ciudad, y les llevó a emprender una serie de medidas insensatas que solo consiguieron empeorar lo crítico de la situación”. “Cuando la concentración de ciudadanos de Londres y de otras grandes urbes empezó a alcanzar cifras tan extraordinarias, cuando esos ciudadanos empezaron a construir complejos mecanismos para el almacenaje y la eliminación de sus residuos, mientras extraían agua potable de los ríos, aquellos individuos actuaban con plena conciencia, seguramente con una clara estrategia en la mente. Pero de lo que no eran conscientes era del impacto que supondrían sus decisiones entre los microbios”.
Ahora bien, en aquella asquerosa ciudad, el cólera se había manifestado por primera vez en 1831. “Hacia el final de la epidemia, en 1833, el número de muertos en Inglaterra y Gales superaría los veinte mil. Tras este primer estallido, la enfermedad aparecía cada dos o tres años (…). La epidemia de 1848 y 1849 llegaría a cobrarse la vida de cincuenta mil personas en Inglaterra y Gales”. Así llegamos a 1854: “a finales del verano de 1854, un terrible brote infeccioso azotó el Soho sin causar el menor perjuicio a los barrios vecinos (…). Una zona de ciudad donde la mayoría de las casas tenían una media de cinco ocupantes por habitación”.
Leído bajo el lente de lo que sabemos hoy, trascurrida casi una cuarta parte del siglo XXI, “el cólera es una especie de bacteria (…). En cifras absolutas, las bacterias son con diferencia los organismos más eficaces del planeta. Un centímetro cuadrado de nuestra piel puede llegar a contener cerca de cien mil células bacterianas distintas; un cubo lleno de tierra, miles de millones (…). Hablar de la era de los dinosaurios o de la era humana resulta atractivo e interesante para los museos, pero es la era de las bacterias la que ha existido en este planeta desde los tiempos primitivos. El resto de los seres vivos no somos más que simples aditivos”.
“El término técnico con el que se designa a la bacteria del cólera es Vibrio cholerae (…). El V. cholerae necesita abrirse paso hasta llegar al instinto delgado (…). Una ingestión accidental de un millón de Vibrio cholerae puede producir un billón de nuevas bacterias en el transcurso de tres a cuatro días (…). Lo que desea la bacteria Vibrio cholerae es, ante todo, un medio en que los seres humanos tengan como costumbre comerse los excrementos de otras personas. El Vibrio cholerae no puede trasmitirse a través del aire, ni siquiera mediante el intercambio de la mayoría de los fluidos corporales. La vía de trasmisión es casi siempre la misma: una persona infectada expulsa la bacteria durante uno de los violentos ataques de diarrea característicos de la enfermedad, y otra, de alguna manera, la ingiere, normalmente a través del agua contaminada (…). Desde los albores de la civilización, los humanos han demostrado poseer una notable habilidad para la diversidad cultural, pero comer los desechos de otros seres humanos es el tabú universal más censurado de la historia”.
Pero nada de esto se sabía en 1854. “A la mayoría de los médicos de la época la idea de que unos gérmenes microscópicos fueran capaces de propagar enfermedades les habría parecido tan verosímil como la existencia de las hadas”. Añade Johnson que “había prácticamente tantas teorías sobre el cólera como casos de la enfermedad. Pero en 1848 la batalla se libraba principalmente entre dos bandos: los contagistas, que defendían que el cólera era una especie de agente que se trasmitía de un individuo a otro, como la gripe; y los miasmáticos, que consideraban que la enfermedad permanecía de algún modo en el ‘miasma’ de los espacios insalubres (…). Pero la mayoría de los médicos y científicos creían que el cólera era una enfermedad propagada a causa de contaminación atmosférica y no a través del contacto humano (…). Entre la población predominaba la creencia de que el repugnante aire contaminado del interior de la ciudad era el origen de la mayoría de las enfermedades (…). Casi nadie había planteado que la vía de trasmisión de la enfermedad pudiera ser el agua contaminada. Ni siquiera los contagistas”.
Domingo 3 de septiembre de 1854, Soho: “en las últimas veinticuatro horas habían fallecido setenta vecinos, y cientos de ellos se encontraban al borde de la muerte (…). La epidemia se había focalizado en un área de cinco manzanas”. John Snow, un médico de cuarenta y dos años, tomó interés en el asunto. Al principio tenía una idea aproximativa: “que el brote tenía su origen en las condiciones sociales de aquellos miserables trabajadores”.
“El causante del cólera, argumentaba Snow, era un agente no identificado hasta el momento que era ingerido por las víctimas, ya fuera a través del contacto directo con las aguas fecales de otros enfermos o, con mayor probabilidad, a través de la ingestión de agua contaminada con otros desechos. El cólera era contagioso, pero no contagioso como la viruela. Las condiciones sanitarias eran fundamentales para combatir la enfermedad pero la contaminación del aire no ejercía papel alguno en su trasmisión. El cólera no era algo que se inhalaba. Era algo que se tragaba”.
1846: el director de la junta de salud pública, de apellido Chadwick, declaró: “Todo olor es, si intenso, indicio inmediato de una enfermedad grave; y, en última instancia cabe decir que, si se deprime el organismo, y éste se vuelve susceptible a la acción de otras causas, todo olor es enfermedad”. Sin embargo, contra la teoría del miasma como causa de la peste, había una evidencia que reconoció un autor de la época: “Por extraño que parezca, los cazadores de las cloacas son hombres fuertes, robustos y saludables”.
“Un interrogante fundamental: ¿por qué resultaba tan convincente la teoría del miasma? ¿Por qué atrajo a tantas gentes brillantes a pesar de las pruebas, cada vez más concluyentes, de que era falsa? Este tipo de preguntas nos lleva a la versión inversa de la historia intelectual: no la historia de los avances y los momentos de gloria, sino, por el contrario, la historia de los bulos y de las falsas ideas, la historia de la equivocación. Siempre que las personas inteligentes se aferran a una idea disparatadamente errónea a pesar de la existencia de pruebas sustanciales que la contradicen, el motivo es digno de estudio. En el caso del miasma, el motivo era la convergencia de varias fuerzas, que se unieron para respaldar una teoría que debería haberse descartado décadas antes (…). Por si solas, ninguna de esas fuerzas habría conseguido convencer a todo un sistema de salud pública para verter las aguas residuales al Támesis. Pero en conjunto eran algo así como una tormenta de errores perfecta”. Tiendo a pensar que la principal era la imposibilidad de pensar bajo olores tan repugnantes: el rechazo del organismo, instintivo, a los hedores, conduce fácilmente a la conclusión de que esos hedores son la causa de todos los males.
“La práctica totalidad de las enfermedades epidémicas registradas se han atribuido en un determinado momento al miasma envenenado. La propia palabra malaria deriva de la expresión italiana mal aria, es decir, ‘mal aire’”. “Los miasmáticos tenían una amplia variedad de evidencias científicas, estadísticas y anécdotas que demostraban que los olores de Londres no estaban matando a la gente. Pero sus instintos viscerales —o, más bien, sus amígdalas— les indicaban lo contrario (…). Los miasmáticos eran incapaces de obviar el sistema de alarma que se había desarrollado durante tantos años. Confundieron el humo con el fuego (…). El olor de la descomposición era verdaderamente real. Oler era creer”.
Fue Snow quien logró que la junta de sanidad cerrara el pozo más cercano al lugar donde había más muertos. Quien más lo ayudó, y al principio no le creía, fue el reverendo Henry Whitehead. “Los contenidos de un pozo negro se estaban filtrando en el pozo de Broad Street. Cualquier cosa que se alojara en los tractos intestinales de los habitantes del 40 de Broad Street tenía acceso directo a los intestinos de cerca de otros mil seres humanos. Eso era todo lo que había necesitado el Vibrio cholerae”.

