La expedición de Humphry Clinker, de Tobías Smollett
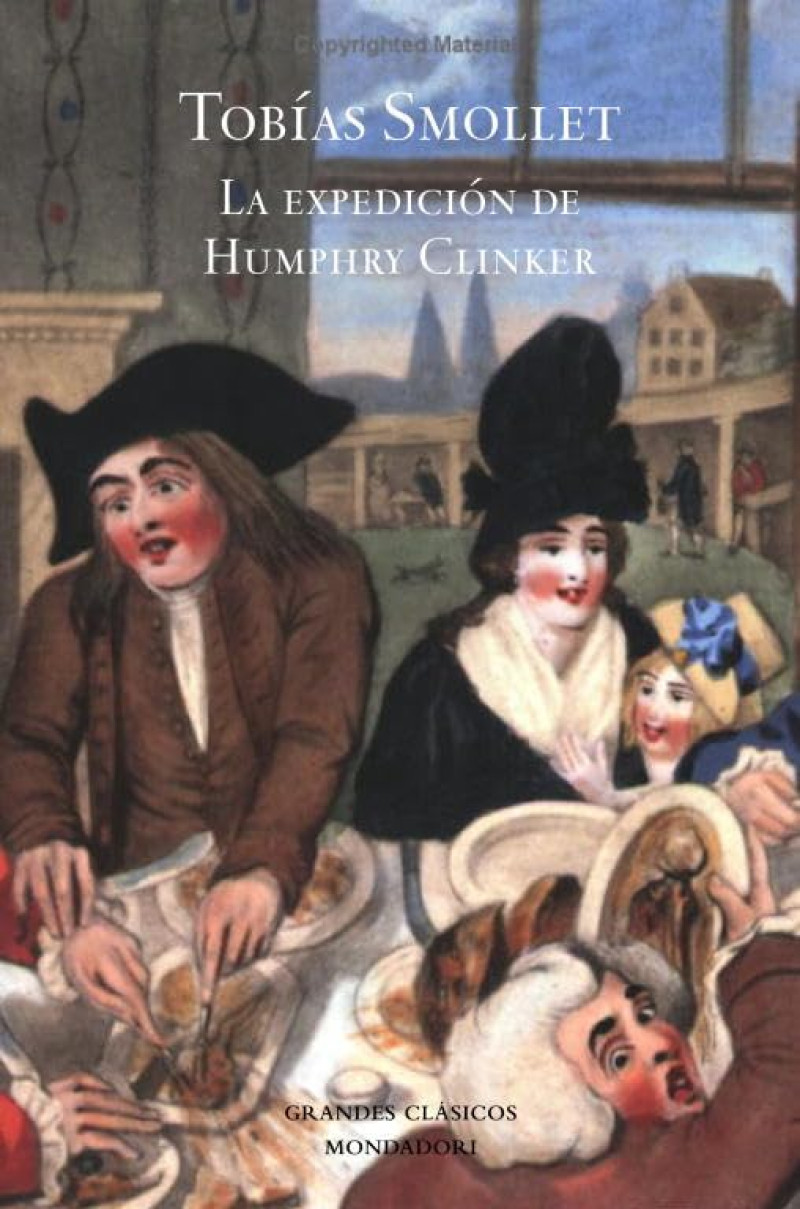
.
Hay un momento cumbre de la cultura escocesa, la Ilustración, con nombres tan significativos como Hume, Adam Smith, James Watt, James Boswell o Tobias Smollett (1721-1771). Este último, que para los hispanohablantes tiene el mérito especial de haber traducido el Quijote al inglés, también forma parte de la lista de narradores británicos más destacados en el siglo XVIII: Daniel Defoe (y su Robinson Crusoe), Jonathan Swift (y sus Viajes de Gulliver) y Laurence Sterne (autor del Tristam Shandy). Smollett se integra a esta lista con La expedición de Humphry Clinker, una novela epistolar menos conocida en nuestro medio que sus compañeras de lista porque apenas se vino a traducir al castellano recientemente por parte de Miguel Temprano García.
En principio podría decirse que es simplemente un libro epistolar sobre los viajes de un grupo familiar por la Gran Bretaña, partiendo del sur –Londres, Bath…–, yendo hacia el norte, hasta Escocia, y luego regresando hacia el sur. Ese aspecto, la crónica de viajes, lo acerca a otros textos de su época, por ejemplo el viaje a Escocia del doctor Johnson en compañía de su biógrafo, James Boswell. Pero no se trata sólo de eso, aunque abundan las descripciones del viajero y las discusiones comparativas entre lo inglés y lo escocés (Smollett, ya lo dije, era escocés): sutilmente, entre carta y carta, se va tejiendo, casi sin que lo note el lector, un nudo argumental, unos retratos y unas historias personales, que se desenlazan magistralmente hacia el final de la novela. Por ejemplo, el lector desprevenido no alcanza a explicarse el título mismo, que incluye un personaje, Humphry Clinker, que en la página cien de la narración ni siquiera ha aparecido.
El grupo que viaja está integrado, en principio, por cinco personas. Lo encabeza Matthew Bramble, un gotoso que odia el ruido y está obsesionado con la fetidez, sobre quien su sobrino dice que “tiene un sentido del humor muy peculiar, parece estar constantemente irritado y sus modales son tan desagradables que, antes de tener que acompañarle, preferiría renunciar a mis derechos de herencia. Aunque es posible que el tormento de la gota haya contribuido a amargarle el carácter, y quizás me caiga mejor a medida que vayamos conociéndonos; lo cierto es que, por motivos que todavía no alcanzo a comprender, todos sus criados y sus vecinos lo aprecian de un modo casi diría que entusiástico”. Más tarde dirá: “nunca he conocido a un hipocondríaco tan proclive a dar pruebas de su buen humor. Es el misántropo más risueño que jamás he visto. Un chiste gracioso, o cualquier incidente absurdo, bastan para hacerle reír a carcajadas, incluso en sus momentos más lúgubres; y, cuando deja de reír, maldice su propia imbecilidad”.
A Matthew, un personaje que se va creciendo, lo acompaña su hermana, Tabitha Bramble, “una solterona de cuarenta y cinco años. Muy estirada, vana y ridícula”. Sobre ella Matthew alcanza a decir que “Dios sabe que en ocasiones se me hace tan insoportable que me siento tentado a pensar que se trata del demonio encarnado y llegado para atormentarme por mis pecados, sin embargo no recuerdo haber cometido ninguno que merezca este castigo familiar”. Viaja también Lydia, sobrina de Matthew, “una joven ingenua, blanda como la mantequilla y no menos fácil de fundir. No obstante no es ninguna tonta y posee una educación esmerada: sabe leer y escribir, habla francés y toca el clavecín, y además baila bastante bien, tiene buena figura y es dulce y amable. Pero le falta carácter. ¡Es impresionable y delicada! Tiene la mirada lánguida y se pasa el día leyendo novelas. Y luego está su hermano, el señorito Jery, un petimetre insolente, lleno de presunción y petulancia estudiantil; es orgulloso como un conde alemán y quisquilloso y precipitado como un galés de las montañas”. Al grupo familiar hay que añadir a la dama de compañía de la solterona, y a una especie de todero, que los acompañará después de salir de Bath, y que, por razones muy principales que no voy a contarles, le da título a la novela: Humphry Clinker.
Van más de cien páginas cuando aparece Clinker, que se presenta de esta manera: “no tengo camisa propia, ni más ropa que la que ve la señora. No tengo amigos, ni parientes, que puedan ayudarme. Sufro de fiebres y paludismo desde hace seis meses y he gastado en médicos todo lo que tenía”. En efecto, Humphry Clinker “había sido un niño abandonado criado en el hospicio y colocado de aprendiz por la parroquia en la fragua de un herrero que murió antes de que terminara su aprendizaje; después, había trabajado como mozo de cuadra y postillón hasta que contrajo fiebres palúdicas que le impidieron seguir ganándose el pan y, tras vender o empeñar todo lo que tenía en el mundo, para pagarse la cura y la subsistencia se había vuelto tan andrajoso y miserable que era una deshonra para el establo y lo habían despedido”. Y, en un tono muy de novela picaresca, enuncia así lo que sabe hacer: “sé leer y escribir y ocuparme de los establos. Sé enjaezar un caballo y herrarlo, sangrarlo y, en cuanto a castrarlo, nunca me ha acobardado ningún macho del condado de Wiltshire. También sé preparar budín de cerdo y fabricar clavos y reparar teteras y sartenes de hojalata (…). Sé pelear con bastón y salmodiar (…). Sé tocar el arpa judía (…). Sé bailar una giga galesa y danzar (…). También sé pelear con cualquiera de mi talla y, con el permiso de vuestra señoría, cazar una liebre cuando necesitéis comer algo de caza”.
Sobre su tía, dice Jery: “es orgullosa, envarada, vana, imperiosa, fisgona, astuta, ávida y avariciosa. Lo más probable es que los desengaños amorosos hayan amargado su circunspección natural, pues su largo celibato no se debe a su disgusto por el matrimonio, al contrario: ha movido cielo y tierra con tal de escapar al reprochable epíteto de vieja solterona”.
Estamos en pleno siglo XVIII, cuando se está entronizando la religión capitalista. Matthew lee así uno de sus aspectos, el consumo ostensible: “esa manía por el lujo que se ha extendido por toda la nación y ha contagiado incluso a los más pobres. No hay nuevo rico que, ataviado a la última moda, no vaya a Bath a hacerse ver: agentes y comisionados de las Indias Orientales, cargados con el botín de las provincias, que han saqueado; plantadores; negreros y comerciantes de las colonias americanas; contratistas que se han enriquecido, en las dos guerras sucesivas, con la sangre de la nación; usureros; agentes de bolsa e intermediarios de todo tipo; hombres de extracción baja y sin educación, que se han encontrado de pronto nadando en una opulencia desconocida hasta ahora, por lo que no es raro que su espíritu esté embriagado de orgullo, vanidad y presunción”. “Como no conocen otro criterio de grandeza que la ostentación, exhiben su riqueza sin gusto ni elegancia por los medios más extravagantes y todos se apresuran a viajar a Bath, porque aquí, sin mayor cualificación, pueden mezclarse con los príncipes y nobles del país”.
Y ataca de frente la nueva religión, el culto al rico: “la riqueza no es prueba de mérito, de hecho a menudo (si no siempre) la adquieren personas de imaginación sórdida y talento mezquino; tampoco otorga ningún valor intrínseco, sino que tiende a nublar el entendimiento a depravar su moral”.
En cierto momento, harto de concesiones, no duda en decir: “¿qué me da a mí la especie humana? A excepción de unos pocos amigos, me importa un bledo (…). Habréis de saber que mi misantropía crece cada día. Cuanto más tiempo vivo, más insoportable me parecen la locura y el fraude de la humanidad”.
Smollett se da un banquete hablando del gremio de escritores, poetas y narradores, periodistas y ensayistas: “coincidí con un autor de cierto éxito. Como había leído una o dos cosas suyas, me alegré de tener la oportunidad de conocerlo, pero su discurso y su conducta echaron por tierra toda la buena impresión que me habían causado sus escritos. Se dedicó a opinar dogmáticamente sobre todo lo divino y lo humano, sin dignarse ofrecer el menor motivo por disentir de la opinión general, como si fuera nuestro deber asentir al ipse dixit de aquel nuevo Pitágoras. Valoró los principales autores del último siglo sin atender a la reputación que pudieran haber adquirido: Milton le pareció seco y prosaico; Dreyden, lánguido y verboso; Butler y Swift, carentes de humor; Congrave, carente de ingenio; y Pope, desprovisto de cualquier mérito poético. En cuanto a sus contemporáneos, no podía soportar que nadie ensalzara a ninguno de ellos; eran todos estúpidos, pedantes, plagiarios, charlatanes e impostores; y no había una sola de sus obras que no le pareciese aburrida, estúpida e insípida. Es preciso admitir que en su conciencia no pesa el pecado de la adulación, pues, que yo sepa, no ha ensalzado ni una línea escrita por nadie, ni siquiera por aquellos con quienes está en buena relación. Esa arrogancia y presunción al criticar a los autores por cuya reputación se interesa la gente es un insulto tan grande a la inteligencia que apenas pude soportarlo sin torcer el gesto. Quise conocer los motivos para criticar ciertas obras cuya lectura me había proporcionado un grato placer, y, como no parecía tener mucho talento para la argumentación, le expresé libremente mi desacuerdo. Acostumbrado a la deferencia y humildad de quienes le escuchaban, le ofendió que le contradijese y es probable que la discusión hubiera subido de tono si no la hubiera interrumpido la llegada de un poetastro rival cuya presencia lo lleva siempre a retirarse. Pertenecen a facciones distintas y llevan veinte años en guerra declarada. Si el otro era dogmático, este genio era declamatorio: ni disertaba, sino que arengaba; y sus frases eran tan aburridas como pomposas (…) y, aunque no tiene el menor escrúpulo en alabar profusamente a cualquier mezquino reptil (…), condena a los demás escritores de la época con la mayor insolencia y rencor: uno es un palurdo por ser originario de Irlanda; el otro una famélica pulga literaria de las orillas del Tweed; un tercero un asno por tener una pensión del gobierno; un cuarto, un perfecto aburrido porque triunfó en un género literario en el que fracasó este nuevo Aristarco; a un quinto, que se atrevió a juzgar una de sus obras, lo considera un insecto de la crítica cuyo hedor es peor que su picadura (…). En cuanto al éxito de aquellos que han escrito fuera del seno de esa coalición, lo atribuye por entero a la falta de gusto del público, sin pararse a pensar que él mismo debe todo lo que ha conseguido en la vida a la aprobación de ese mismo público carente de gusto”.
Y concluye: “tales individuos no son aptos para la conversación. Si quisieran conservar las ventajas obtenidas con sus escritos, no deberían aparecer más que sobre el papel. Me sorprende que alguien pueda tener ideas sublimes en la cabeza y nada, salvo sentimientos mezquinos, en el corazón”. Más adelante vuelve a la carga sobre el mismo tema: “muy pocas veces verás algo extraordinario en el aspecto y la conducta de un gran escritor, mientras que los autores mediocres por lo general se distinguen por alguna rareza o extravagancia. Por esa razón opino que una reunión de escritores de segunda fila debe ser mucho más entretenida”.
El desproporcionado crecimiento de las ciudades lleva a Smollett a establecer el contraste entre vivir en el campo y vivir en Londres: “¿habré de enumerar lo que me molesta de la ciudad y me gusta del campo? En Brambleton Hall, dispongo de una casa espaciosa y respiro un aire limpio, elástico y salutífero. Disfruto de un sueño reparador que nunca se ve perturbado por ruidos horribles ni interrumpido más que al llegar la mañana por el dulce gorjeo del vencejo en mi ventana (…). Reparad el contraste que ofrece Londres: estoy encerrado en unas habitaciones mal ventiladas donde no hay sitio ni para moverse y respiro los vapores de una constante putrefacción que, sin duda, serían pestilentes de no ser por la acidez de la carbonilla, que también es perniciosa para los pulmones”.
En varias ocasiones he enumerado las pistas para caracterizar las novelas anteriores al siglo XX: el adulterio, la ludopatía y que las señoras se desmayan. Pues bien, en esta novela, Smollett creo que logra el récord mundial de desmayos, no sólo de mujeres sino también de varones. Antes de llegar a la página cien se desmayan por diferentes motivos el protagonista, su hermana y su sobrina, ésta en dos ocasiones, cuando la agarran llevando una correspondencia secreta y cuando se le aparece el hombre de sus amores. Al final, en toda la narración, puedo contar más de diez desmayos. Y sigo sin entender por qué los desmayos desaparecieron de la vida y de la ficción durante el siglo XX. Sin contar las tres veces que aparece la ludopatía.

