El hombre que ríe, de Victor Hugo
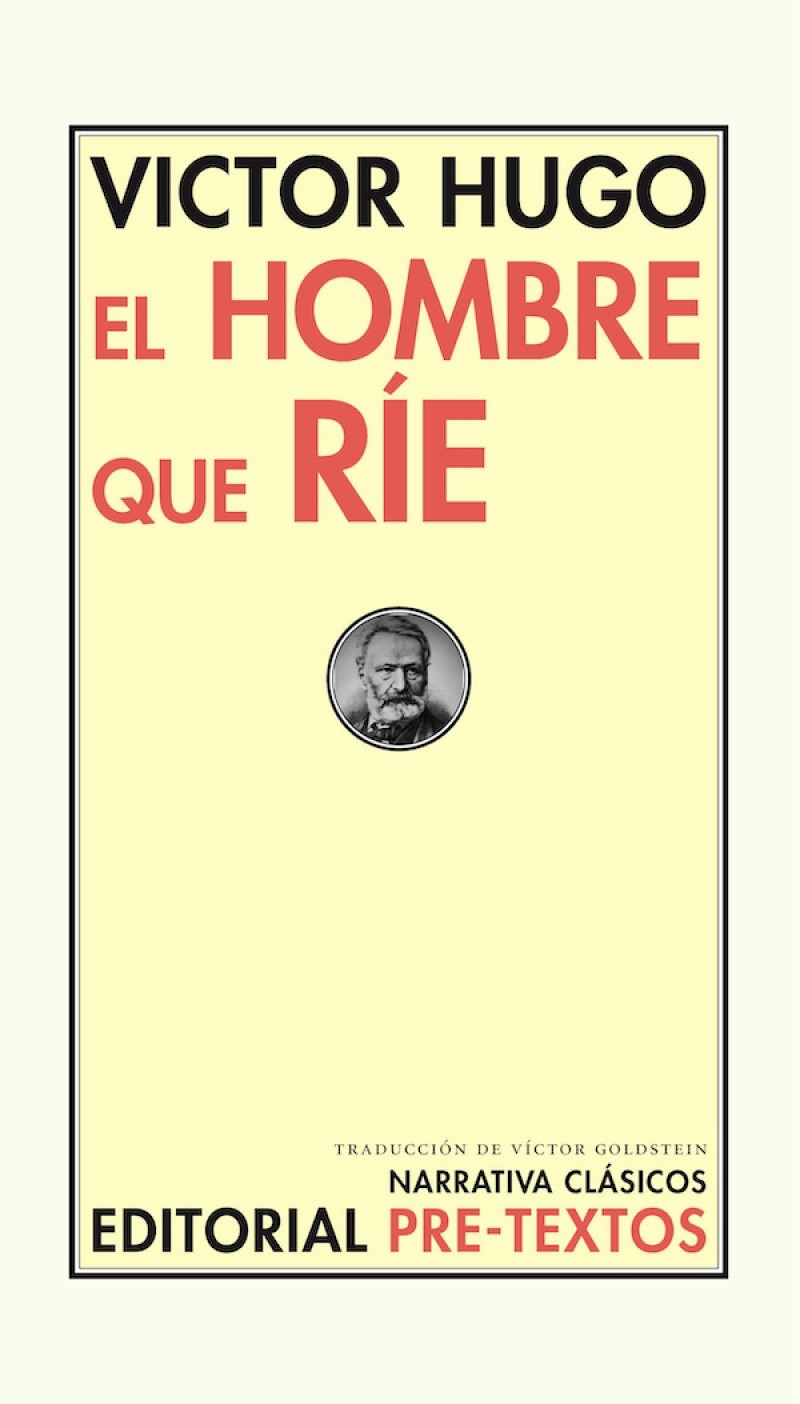
.
Victor Hugo (1802-1885) pensaba que El hombre que ríe era su mejor novela. La reseña que trae doña Wikipedia cita lo que el autor decía de ella: “Si se pregunta al autor de este libro por qué ha escrito El hombre que ríe, responderá que, como filósofo, ha querido afirmar el alma y la conciencia; como historiador, ha querido revelar hechos monárquicos poco conocidos e informar la democracia, y que, como poeta, ha querido escribir un drama. En la intención del autor, este libro es un drama. El Drama del Alma”.
Su mejor novela, cosa fácil de decir para cualquiera menos, precisamente, para Victor Hugo, el autor de Los miserables y de Nuestra Señora de París, dos narraciones que el consenso siempre incluye en esa lista de diez novelas que encabeza Don Quijote y donde están también, al menos, quince novelas: Guerra y paz, Anna Karenina, David Copperfield, Middlemarch, Madame Bovary, Doctor Jekyll y Mister Hide, Rojo y negro y Moby Dick, entre las fijas.
Su mejor novela, sí, acabé por pensar mientras la leía con el único temor de llegar al fin y seguro de releerla apenas la terminara. Bueno, no era el único temor. Había otro que retrata bien la admiración, el asombro, el descreste que me iba produciendo a medida que avanzaba. Soy un subrayador, un cazador de aforismos involuntarios y de párrafos únicos. Entonces, el problema con El hombre que ríe es que es tan absolutamente excepcional, que uno quiere subrayar todo, hasta tal punto que, a la la mitad, se me ocurrió que tendría menos trabajo si marcaba las partes que no merecían subrayado. Con lo cual queda comprobado que, al menos para mí, Victor Hugo cumplió a la perfección su propósito: “he querido forzar al lector a pensar en cada línea”.
En cierto momento, muy a lo siglo XIX, Víctor Hugo pensó que El hombre que ríe sería parte de una trilogía en la que esta novela sería el retrato de la aristocracia, habría otra, no escrita, que iba a aludir a la monarquía y una tercera, esa sí escrita –y también magnífica– alusiva a la revolución contra la nobleza, El noventa y tres. Así lo cuenta en una nota preliminar.
La edición que comento, traducida por Víctor Goldstein, editada por Pre-Textos, tiene un poco más de mil páginas, y no le haría ningún favor al lector si intentara resumir el argumento. Puedo decir que el personaje central, Gwynplaine, es un niño de familia aristocrática del que se apodera una banda de comprachicos. Cuando tiene dos años, estos hampones le encargan al poseedor de una técnica especial que opere a esta criatura con una cirugía muy cruel llamada Bucca fissa, que deforma la cara marcándola con una sonrisa. La víctima puede hacer un gran esfuerzo, muy doloroso, para dejar de sonreír, pero lo que ve el espejo cuando hace esto es un rostro espantoso. La banda comprachicos naufraga en medio de una tormenta, todos mueren y antes de morir lanzan una botella al mar contando su historia. El único que se salva es Gwynplaine que camina buscando alguna casa, tropieza con Dea, una niña pequeñita que llora sobre el cadáver de su madre. Gwynplaine la lleva consigo hasta que encuentra a Ursus, un filósofo vagamundo que misantropea a gusto sus odios a la humanidad y a los poderosos, que vive en una casa rodante con un lobo domesticado, Homo, y que adopta a Gwynplaine y a Dea –que es ciega– y se convierte en su padre.
Lo que cuento en el párrafo anterior puede entenderse como el punto de partida de El hombre que ríe. Vendrá luego la historia de amor entre Gwynplaine y Dea, vendrá el recorrido de artistas ambulantes de Ursus y su tropa. Y llegará un final en que se van desenlazando todos los nudos argumentales planteados al principio, bajo un lúcido y cruel y vívido retrato de las aristocracias europeas, destacando las particularidades de la francesa y de la inglesa.
Los comprachicos fueron una banda famosa en el siglo XVII y olvidada después. No se robaban los niños sino que los compraban. “¿Y qué hacían con esos niños? Monstruos. ¿Para qué monstruos? Para reír. El pueblo necesita reír. Los reyes también. En las plazas se necesita un comediante, en los palacios un bufón”. “Se tomaba un hombre y se lo convertía en un aborto; se tomaba una cara y se hacía un hocico. Se apretujaba el crecimiento; se amasaba la fisonomía (…). Era toda una ciencia. Imagínense una ortopedia en sentido inverso”.
“Jacobo II, hombre ferviente, que perseguía a los judíos y acechaba a los gitanos” apoyó a los comprachicos y les vendió niños. “El bien del Estado de cuando en cuando necesita desapariciones. Un heredero molesto, de baja edad, que ellos tomaban y manipulaban, perdía su forma. Esto facilitaba las confiscaciones, y las transferencias de señorías a los favoritos se simplificaban”.
La banda que secuestró a Gwynplaine sufre una terrible tormenta marina, tormenta que termina en la quietud absoluta con el barco muy deteriorado, tanto que naufragan y el único que se salva es Gwynplaine. Memorable es el párrafo que dedica Victor Hugo a ese naufragio: “El viento, el granizo, la brisa, la borrasca, el torbellino son combatientes desordenados que uno puede vencer. La tempestad puede ser vencida a falta de corazón. Contra la violencia, que se descubre a cada paso, se mueve en falso y a menudo golpea de costado, hay recursos. Pero contra la calma nada puede hacerse, pues carece de un alivio al que uno pueda aferrarse. Los vientos son un ataque de cosacos, si uno aguanta, se dispersan. La calma es el tormento del verdugo. En agua, sin prisa pero sin pausa, irresistible y pesada, ascendía en la cala, y a medida que subía, la nave bajaba. Con suma lentitud. Los náufragos de la Matutina sintieron poco a poco que bajo sus pies se entreabría la más desesperada de las catástrofes. La catástrofe inerte (…). El horror en reposo se unía a ellos. Ya no eran las fauces abiertas del oleaje, la doble mandíbula del golpe de viento y el golpe de mar, malvadamente amenazadora, el rictus de la tromba, el apetito espumante de la marejada; sino que bajo aquellos miserables, había no se sabe qué bostezo negro del infinito. Sentían que estaban entrando en una profundidad apacible que era la muerte. La cantidad de madera de la barca que se mantenía fuera del agua iba disminuyendo, eso era todo. Se podía calcular el minuto en que desaparecería. Era todo lo contrario de la inmersión por la marea creciente. El agua no subía hacia ellos, sino que ellos bajaban hacia el agua. La cavadura de su tumba venía de ellos mismos. El sepulturero era su propio peso. Eran ejecutados, no por la ley de los hombres, sino por la ley de las cosas”. Poco después dirá: “Los cuerpos van a los peces, las almas, a los demonios”.
Aunque el título, El hombre que ríe, indica que el protagonista de esta novela es otro, que el hilo conductor de la historia es la vida de Gwynplaine, aun así, pienso que el personaje central es Ursus. Aunque es médico y Victor Hugo no lo era, aunque es vagamundo y Victor Hugo no lo era, aunque Ursus tiene un lobo y Victor Hugo nunca lo tuvo –que yo sepa–, aunque Ursus era ventrílocuo y Victor Hugo no, mi sospecha es que Ursus es un Victor Hugo inventado por Victor Hugo. Ya se ha repetido mucho el juicio de Cocteau: Victor Hugo era un loco que se creía Victor Hugo. Me temo que también era un loco que se creía Ursus.

