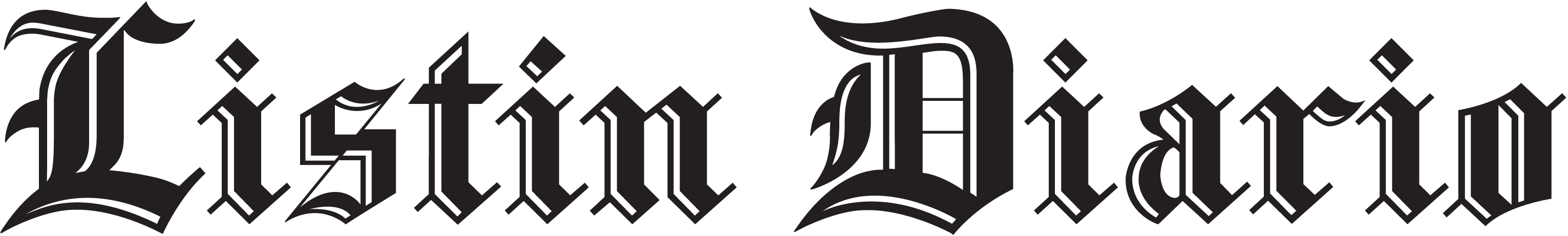Una historia de la soledad, de David Vicent
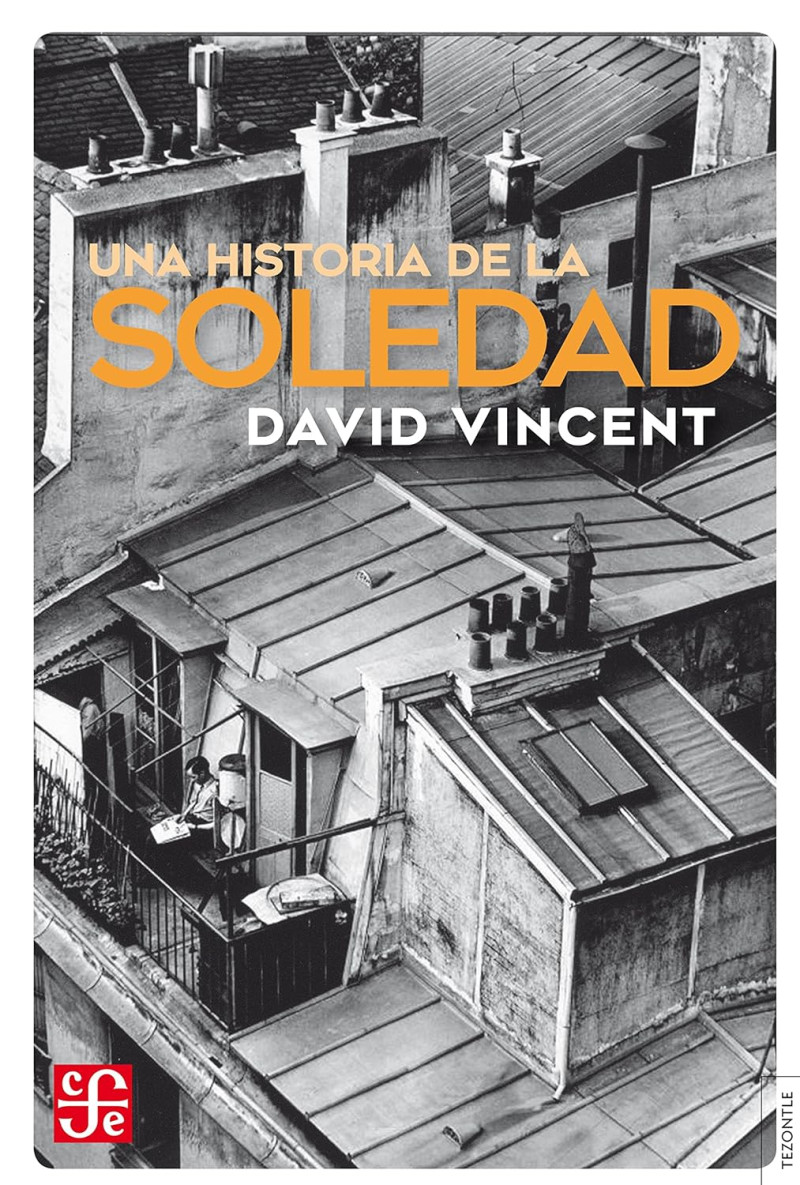
Hace David Vincent (1949) en Una historia de la soledad es aludir y resumir el libro de Solitude considered with respect to its dangerous influence upon the mind and heart
Lo primero que hace David Vincent (1949) en Una historia de la soledad es aludir y resumir el libro de Solitude considered with respect to its dangerous influence upon the mind and heart, cuatro volúmenes escritos por el alemán Johann Georg Zimmermann publicados en 1791. Zimmermann compartía “la creencia iluminista en que la naturaleza humana es esencialmente social y que todos los otros modos de vida eran o bien una desviación o bien un respiro temporal de la búsqueda del contento personal y el progreso colectivo”. Y precisa que “si la condición pertinente del hombre no consiste en un promiscuo y disipado comercio con el mundo, menos aún podrá él cumplir los deberes de su posición por medio de una salvaje y obstinada renuncia a la sociedad”, como son encerrarse en un claustro o instalarse solitario en medio del desierto.
Esa era la opinión dominante a finales del siglo XVIII: “la sociedad parece hecha para los momentos de salud, vivacidad y diversión; la soledad, en contraste, parece ser el refugio natural del enfermizo, el apenado y el golpeado”. Anteriormente, en la época de Petrarca –siglo XIV– era distinto; dice Petrarca: “en mi opinión todos los hombres atareados son desdichados”. Y en el siglo XVI Montaigne escribió algo parecido: “puesto que nos proponemos vivir solos, sin compañía, hagamos que nuestra felicidad de nosotros dependa; liberémonos de los lazos que nos atan a otros, ganemos poder sobre nosotros mismos para vivir real y verdaderamente solos y hacerlo con alegría”. Cien años después, en el siglo XVII, el inglés John Evelyn expresó el punto de vista opuesto: “la soledad produce ignorancia, nos torna bárbaros, alimenta la venganza, predispone a la envidia, crea brujas, despuebla el mundo, lo transforma en un desierto y no tardaría en disolverlo”. Aunque por la misma época también se oyó lo contrario, en su clásico Anatomía de la melancolía (1621), Robert Burton se expresaba así: “no puedo negar que hay algo de provechoso en abrazar la meditación, la contemplación y cierta clase de vida solitaria, que los Padres recomiendan con tanto entusiasmo y que Petrarca, Erasmo, Stella y otros tantos exaltan en sus libros”.
Ya en el siglo XVIII, antes del tratado de Zimmermann, Jean-Jacques Rousseau escribió en sus Confesiones que “la mejor manera de llevar a un hombre al conocimiento de sí mismo o, en pocas palabras, a la cordura, es recluirlo en soledad”. Y poco después, en Las ensoñaciones del paseante solitario, precisaba que “reanudo en este estado de ánimo el doloroso y sincero examen de mí mismo que antaño llamé mis Confesiones”. La posición de Rousseau llevó a Zimmermann a una crítica explícita: “cualquier médico que estudie la historia de Rousseau percibirá claramente que en su estado de ánimo y su temperamento se habían sembrado las semillas del abatimiento, la tristeza y el hipocondriasismo”.
Suscríbete Gratis
Por favor, regístrate ahora para seguir leyendo