Vivir, de Robert Louis Stevenson
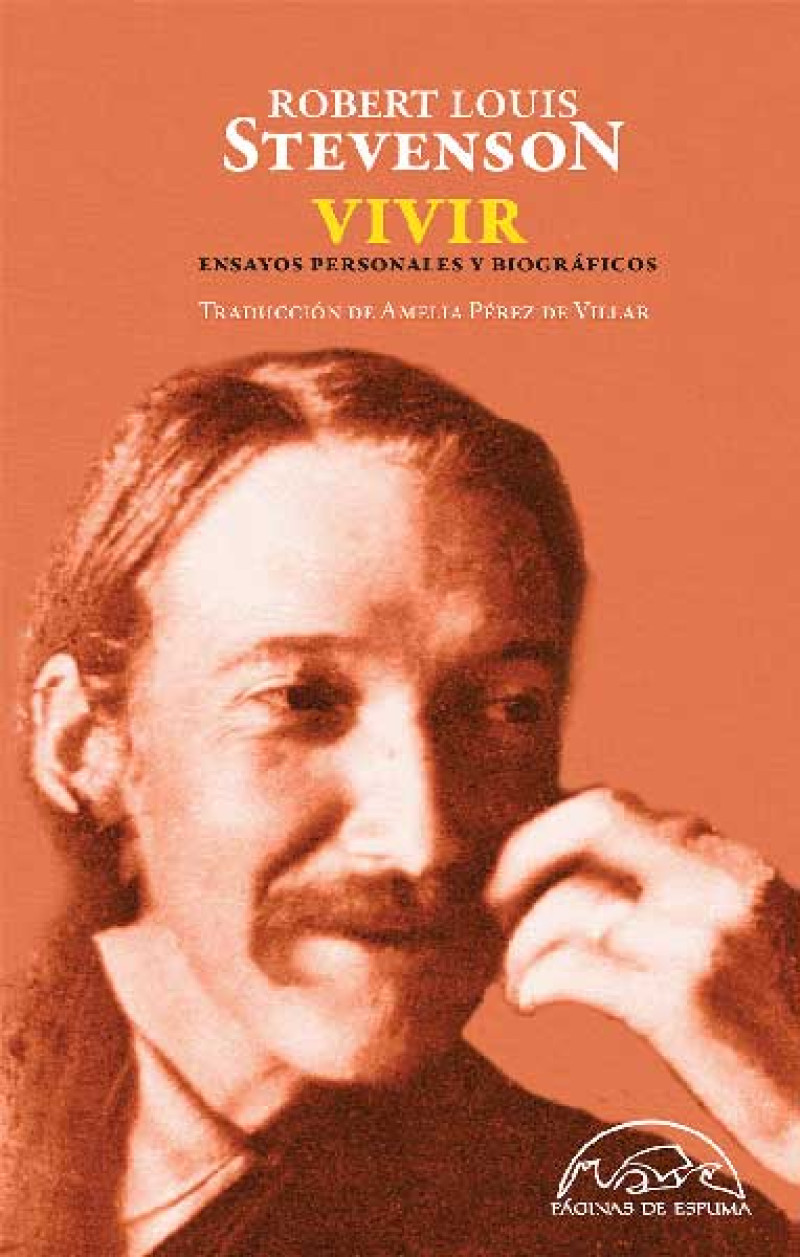
.
El subtítulo completo de este libro es “Ensayos personales y biográficos” y lo primero que hay que reconocer es que se trata de una muy consecuente recopilación que sigue con fidelidad los enunciados de ese subtítulo. Lo que no dice por ninguna parte es quién es el autor de esa selección. En todo caso, todos los textos fueron traducidos por Amelia Pérez de Villar.
De entrada, en el primer ensayo, Robert Louis Stevenson (Edimburgo, 1850- Vailima Upolu, Samoa Occidental, 1894) comienza diciendo que “la añoranza que sentimos por nuestra niñez no es del todo justificable” y luego señala, a manera de ley, que “en el universo infantil, un universo donde las sensaciones son borrosas, el juego lo es todo”.
Enseguida, usando sobre todo referencias literarias, Stevenson se dedica a hablar del matrimonio. Para el sentido del pudor de nuestro tiempo, bastante más permisivo que lo que pudo ser para un muchacho escocés de veintisiete años en el siglo XIX, en las cincuenta páginas de “Virginibus Puerisque” –así se titula su texto– no hay absolutamente ninguna alusión al deseo ni a las relaciones sexuales. A no ser que se entienda –haciendo un gran esfuerzo– que todo el tiempo, sin mencionarlo, Stevenson está en el tema. A pesar de que recomienda al lector que se case, juzga “el matrimonio, si bien confortable, no es heroico: no cabe duda de que angosta y sofoca el carácter de los hombres generosos. Cuando se casan, los hombres se vuelven vagos y egoístas, y sufren una enorme degeneración de su catadura moral (…). Para las mujeres, sin embargo, el peligro es menor. El matrimonio es de gran utilidad a una mujer: incrementa sus posibilidades en la vida y la instala en la senda de libertad y de la utilidad de tal modo que se case bien o mal, siempre podrá sacar algún beneficio”. Después de esta extraña ley en donde aparece el hijo de puritanos, sentencia: “si la gente solo se casara cuando se enamora, la mayor parte moriría célibe”.
Vendrá luego una seguidilla de leyes y definiciones a las que no les falta humor: “consideremos el matrimonio poco más que un tipo de amistad avalada por la policía”. O ésta, en la que se hace el harakiri: “si yo pudiera evitarlo, no me casaría con una mujer que escribiera. La actividad de la escritura ejerce una presión tremenda sobre la inteligencia y, tras una hora o dos de trabajo, no queda en el escritor nada de humano: se convertirá en un matón malhablado y puñales serán para otros sus palabras”, termina diciendo con una alusión a Hamlet (“no usaré puñal, aunque puñales para ella serán mis palabras”).
En vez de escritores delirando, “un capitán de barco será el hombre ideal (…), pues las ausencias ejercen una buena influencia en la relación amorosa: la mantienen radiante y sutil”. Y con eso de la escogencia, viene la tapa: “por último (y ésta es quizá la regla de oro) ninguna mujer debería casarse con un abstemio o con un hombre que no fume”.
En todo caso, “es posible que no haya en la vida del hombre un acto más insensato, al que se procede con la cabeza menos fría, que a este del matrimonio”. Más por lo que significa como cambio de vida que porque alguno de los concurrentes esté enamorado. Stevenson piensa que “enamorarse es única empresa ilógica, lo único que estamos dispuestos a considerar sobrenatural en este mundo nuestro tan vulgar y sometido a la razón”. Pero “enamorarse no está al alcance de todos” y llega a conjeturar que tipos como Walter Scott o Henry Fielding nunca llegaron a enamorarse.

