Eduardo Cote Lamus, Diario del Alto San Juan y del Atrato, de Eduardo Cote Lamus
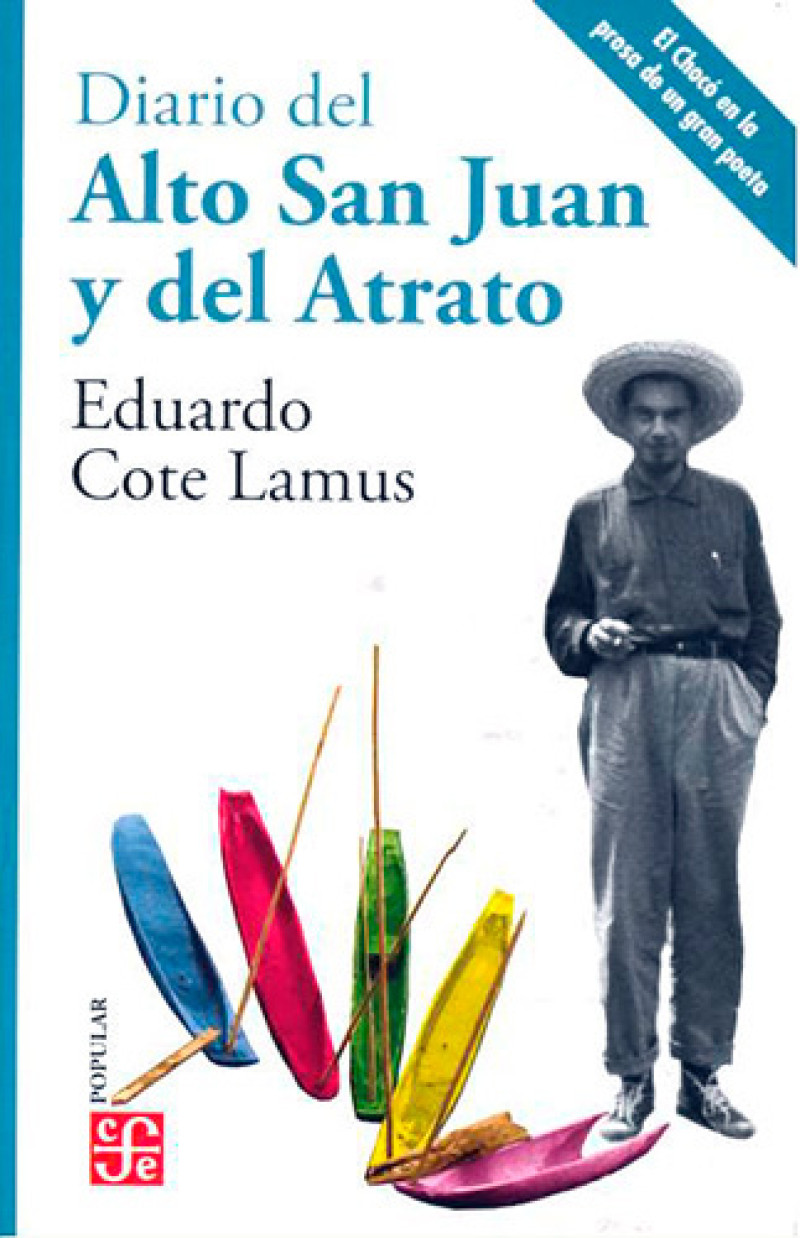
.
Según esta edición, en 1988 alguien que por entonces usurpaba mi nombre, escribió que este diario “alcanza sensibles registros poéticos” y que en él “se descubre un vigor descriptivo y una percepción del paisaje chocoano, que las páginas de este diario se pueden incluir entre las mejores de la prosa colombiana”. Al leer lo anterior, creí que mi tocayo exageraba. Pero no. Se trata de una espléndida prosa cargada de emoción poética.
Para cuando lo escribió, en 1958, Eduardo Cote Lamus (Cúcuta, 1928-1964) tenía treinta años y viajó al Chocó como integrante de una comisión del congreso. La presente edición del FCE viene con una presentación escrita por Velia Vidal, escritora nacida en el Chocó, que dice casi al terminarla: “aún en medio de las tragedias de esta tierra, o quizás precisamente por ellas, leer el Diario hoy es como deslizarse suavemente en un chingo, a canalete, sobre el Atrato, mientras la brisa roza la cara. Se siente la fluidez de un texto en el que el autor no oculta los problemas ni ahorra adjetivos para describir la belleza. Contrario a la tendencia de los viajeros de su época, Eduardo Cote Lamus no nos ve como extraños; mira a los ojos, al mismo nivel, y construye una narración para chocoanos y visitantes de cualquier latitud, en la que los primeros nos vemos tratados con justicia y los segundos serán seducidos por un lugar extraordinario”.
De entrada, Cote describe el río San Juan: “el río es el amo de la manigua. Las piedras, los grandes árboles, los numerosos animales son sus fieles servidores. Ahora viene la canoa, da un rodeo; el negro hunde la palanca en el pecho del agua como una tosca espada y la convierte en movimiento. De lejos mira un pájaro salvaje perderse con su canto apresurado entre las copas de los árboles, y más lejos aún: por el firmamento, lo vigila el ojo grande del cielo. Pero ahí, el río no es la mano cordial sino la piel de un abrazo receloso; el agua es pesada, dolorida por la draga; lo único que flota es el agua semejante a los ojos del negro cuando se emborracha, resentido y odiado. El negro, quiero decir, río, sonríe, pero en sus ojos la embriaguez –alcohol u odio o resentimiento– achica su mirada a la anchura para volverse hondo. Si se lanza –pensaba yo– la piedra más pesada, la solidez del mineral flotaría como un pez; y si se vuelve a lanzar tampoco alcanzaría el fondo. Hay que ejecutarlo al conjuro de misteriosas palabras, de pensamientos más verdaderos, con justicia, como pide el negro que se le hable. Entonces hay que preguntar. Saber formular la pregunta, el juicio, el deseo. Hacerla redonda, sin que esté en ella, tácita, la respuesta. De buena fe, desde el hondón del alma y sin retórica. Dile negro cómo entiendes el río. Y el río San Juan no huye sino permanece: es el animal más grande de la selva”.
Al llegar a Andagoya, despiadado, describe la cruel estratificación social. De un lado, donde las calles son rectas y limpias, “las casas parecen igual de satisfechas a sus moradores”. “Los americanos viven aparte, en otro sitio los empleados colombianos, me refiero a los blancos. Más allá, un barrio para la ‘élite’ negra…, el teatro para gente de color…, la sede del sindicato”. En la otra orilla está Andagoyita, la que “padece hambre de sed y justicia, porque es sucia y llena de enfermedades o porque el ombligo de los niños está mal cortado, semejante a un órgano genital en otro sitio”. “A los unos no les importa sino sacar oro y platino, pagar sueldos de hambre y explotar más; a los otros les interesa estar bien con los yankees, odiar a los negros, ser áulicos de los extranjeros y vivir cómodos; los ‘negros de clase A’ saben bien que tienen preeminencia (…). Los que viven al otro lado, si bien son más alegres, debido a la explotación que han sufrido desde hace muchas generaciones, al abandono del gobierno central, tienen algo de resentimiento, resentimiento que se borra cuando se habla con ellos como iguales, cuando se les da la razón, cuando no importa que uno sea blanco y ellos negros como las palabras”.
El cronista pasa por Condoto, por Istmina, por Nóvita. En Condoto “estaban Luzmila y Yamila. Luzmila y Yamila son dos amigas. La una vive en Itsmina y la otra en Condoto. Ambas son muy bellas. Ambas son hijas de sirio y de negra. Sus facciones tienen un no sé qué de mujeres bíblicas, esas que aparecen, increíbles, en el libro de los Reyes. La dulzura del oriente y su misterio y la honda nostalgia del negro. Luzmila es despierta. Yamila también. Luzmila mira con sus grandes ojos aterciopelados como pintando las cosas, Yamila lo hace dándoles límite, contorno a las mismas cosas. Pero tienen además algo muy auténtico, algo que las hace ser no solamente partícipes sino expresión de la naturaleza chocoana. No están allí de más, por accidente: ellas son el Chocó. Al bailarse demostraba que correspondían con exactitud a la virtud musical de los ríos, a las ramas de los árboles movidas por el viento”.
En un tránsito de vertientes, después de abandonar la del río San Juan, Cote Lamus llega a Quibdó, sobre el río Atrato. Desde allí, escribe una carta donde establece el contraste: “el San Juan y el Atrato son dos ríos diferentes. El San Juan desemboca en el Pacífico, el Atrato en el Caribe. El San Juan es un río que se mueve, que da de beber al paisaje; el Atrato es tranquilo y a él llega el paisaje sediento. El San Juan tiene el oro en el fondo, por el Atrato cruzan mariposas amarillas en bandadas. El San Juan hace música, el Atrato es música. En el Atrato hay garzas de todos los colores, guacamayos, loros, tucanes con el pico mal puesto, pájaros de plumajes increíbles, en el San Juan las únicas aves son las nubes. La lluvia que cae sobre el Atrato es su propia agua, la que cae sobre el San Juan viene de lejos. En el San Juan se escucha primero el rayo y después se escucha el trueno, en el Atrato el trueno y el rayo son simultáneos”.
Observaciones sobre la sociedad chocoana: “es mentira aquello de la pereza del negro. Lo que sucede es que para ellos en el Chocó existe otro ‘tiempo vital’. Y los hay de todas las clases y grados. Los unos esperan, los otros –acaso los más– se cansaron de esperar, los demás desesperan y hay quienes trabajan como nadie”. Y otra: “el blanco explota al negro. Lo tiene en condiciones de inferioridad. Se organiza y como dispone de medios de trabajo y cierto conocimiento del negocio en poco tiempo hace algún capital. El negro chocoano, es extraño, carece de iniciativa comercial, debido a la falta de cultura y al desconocimiento del resto del país. Se siente abandonado. Pero en la misma forma que el blanco trata al negro, el negro trata al indio. Los indios, herederos supérstites de las tribus antiguas, viven en las cabeceras de los ríos y llegan de tarde en tarde con sus cargamentos de productos a las aldeas chocoanas. Allí se les engaña dándoles a cambio artículos de primera necesidad. Es un tráfico en especie. Y el indio asume con respecto al negro una actitud de reserva y se muestra sumiso con el blanco. Es una cadena de resentimientos en medio de la manigua y al borde de los ríos más bellos del mundo”.
Ah, y cuenta la historia familiar de Emilio Tichiliano, “el indio que tenía tres esposas: una más vieja que él ‘porque es bueno tener mamá aunque se haya muerto’; ‘otra más joven para la comida y la casa, para que reme’”. Cote le pregunta por la otra, la jovencita, “una india bellísima, con unos senos grandes y levantados que contrariaban la ley de gravitación de los pesos (…). ¿La jovencita? –dijo Tichiliano cogiendo de la mano a la muchacha–. Esta es para el uso”.
Termino navegando por el Atrato: “en Riosucio nos demoramos el tiempo necesario para almorzar y continuamos, Atrato abajo, hasta Las Bocas. El caudal del río va aumentando metro a metro hasta convertirse en un lago que anda. Una bandada de mariposas de oro semejan un puñado de monedas lanzadas al aire por el Creador. El agua es alta y clara, las estelas de las Johnson forman valles de olas blancas coronadas de espuma. El sol abrasa. En las orillas, las plantas rebeldes que han huido del hombre, guardan, impenetrables, sus secretos, secretos que sabían los indios cuya raza ha desaparecido. Comprendo ahora que los paisajes pintados y las fotografías no retratan la naturaleza sino de perfil, una de las innumerables maneras de ser de la selva; es falso, retórico, todo aquello que no dé una visión de conjunto y de unidad. El ritmo de los ramajes de los árboles, el color de sus hojas y de las plumas de los pájaros; el chillido de los micos, el pavor del hombre frente a lo impenetrable, el lento paso de las aguas o las ciénagas detenidas y cubiertas en parte por la jungla, se escapan a primera vista, esa de las fotografías o de los paisajes cursis de los pintores (…). El río se va ampliando. Trescientos sesenta afluentes llegan hasta el Atrato y en el lugar más ancho mide más de tres kilómetros, para dividirse luego en dieciséis brazos que se meten en el mar. La soledad, los árboles ribereños, los animales peludos, los pájaros, las legiones de insectos, los pobres ranchos de las orillas, el cielo que de pronto se ha enrojecido y que se baja a beber al río. Y como es obvio las garzas atraviesan el crepúsculo, forman un momento parte de él, para perderse en la ribera opuesta. Vamos penetrando el crepúsculo y el lanchero se hace más negro a esa hora, se hace como más sombra, y visto desde la parte baja de la embarcación se agranda y confunde con la oscuridad que comienza”.

