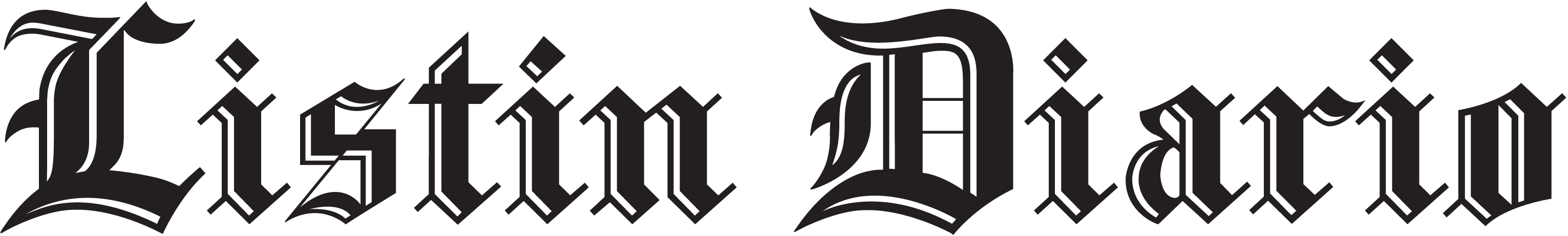Los “tipos penales” de la Ley núm. 311-14
El Congreso Nacional ha aprobado precipitadamente una que otra ley para silenciar el coro ensordecedor de esa sociedad histérica que se etiqueta a sí misma como apartidista. Es el caso de la Ley núm. 311-14, cuyo art. 18 pertenece al reino de lo absurdo: “Los funcionarios públicos que resulten responsables de enriquecimiento ilícito serán sancionados con la pena de 4 a 10 años de prisión mayor, una multa equivalente al duplo del monto del incremento, y la inhabilitación para ocupar funciones públicas por un período de 10 años”.
Ahora bien, ¿cuál es el comportamiento concreto que se castiga? La pregunta nada tiene de trivial, porque como explica Gerardo Barbosa Castillo, juez de la Sala de Casación Penal de Colombia, el tipo penal “debe describir la conducta reprochable de la manera más precisa, detallada y clara posible… ello supone el empleo de una fórmula gramatical que contenga uno o varios verbos delimitadores de la conducta, uno o varios sujetos que la ejecuten, y algo sobre lo que recaiga la misma”.
En efecto, debe tratarse de una oración con sujeto, verbo y predicado. Los numerales 13 y 15 del art. 40 del texto supremo recogen el principio de taxatividad o de lex certa, conforme al cual es imperioso que la norma penal contenga el núcleo esencial de la prohibición, o si se prefiere, la descripción cristalina del comportamiento penado. No sin razón, el supremo intérprete de nuestra Constitución señaló en la TC/0920/18 que “el hecho u omisión punible debe ser de tal claridad, que permita que su destinatario conozca exactamente la conducta antijurídica y la sanción aplicable”.
Poco después, declaró en su TC/0092/19 la inconstitucionalidad del art. 44.6 de la Ley núm. 33-18 por no describir típicamente la difamación que sancionaba, no sin antes reconocer que “si bien las redes sociales constituyen un soporte de la democracia y promueven una nueva forma de hacer política, también fomentan campañas sucias, distintas a las campañas negativas, que obedecen a una estrategia que ataca al adversario con informaciones falsas, injuriosas, difamatorias, insultantes…”.
Volviendo atrás, el art. 18 de la legislación comentada no tiene verbos rectores de la conducta pretendidamente punible. Tampoco remite su estructuración a otra norma, abandonando la descripción típica del “enriquecimiento ilícito” al imaginario de los jueces, por lo que hasta el más miope pudiera advertir que se aparta del referido principio de taxatividad y, por cascada, de los de legalidad y seguridad jurídica. Siendo así, el obstáculo para la aplicación de las sanciones que prevé es insalvable.
Lo que establece su párrafo solo pudo haberse visado para aquietar a esa colectividad que, sin curtirse en política, se ha cebado de las ubres de la vaca nacional: “La pena de inhabilitación de 10 años se impone como pena complementaria, cuyo cumplimiento inicia a partir del término de la sanción privativa de libertad impuesta”. Se trata de una sanción excesivamente gravosa, desproporcionada, irrazonable y, por tanto, contraria Al art. 40.15 de la carta sustantiva.
Lo de la falsedad del art. 15 de la misma ley es otro dislate: “Quien en razón de su cargo estuviere obligado por ley a presentar declaración jurada de bienes y falseare los datos que las referidas declaraciones deban contener, será sancionado con prisión de 1 a 2 años y multa de 20 a 40 salarios mínimos del Gobierno Central”. Es obvio que el legislador quiso castigar la falsedad como acto individualizado, no como uno destinado a propiciar otras actuaciones también ilícitas.
No obstante, incurrió en la misma vaguedad que imposibilita el encuadre de cualquier conducta que se perseguirse en virtud de su contenido. Cabría volver a recordar que el juicio de la contrariedad de la norma -inmanente de la teoría del delito- implica el análisis de si lo actuado es antijurídico, lo que a todas luces es imposible al amparo del precepto en cita. Desde luego que no ignoro que el elemento material de la falsedad es la mutación de la verdad, lo que lejos de despejar dudas en torno al sentido y alcance del indicado art. 15, las disemina: ¿cuáles son las modalidades falsarias? ¿Se trata de faltar a la verdad en cuáles datos de los que deben declarar los funcionarios y servidores públicos alcanzados por su ámbito de aplicación? ¿Es necesario que se altere el documento en alguno de sus requisitos esenciales? ¿Se tipificaría si recae sobre un elemento accidental? La falsedad del estado civil, teléfono, profesión u ocupación, ¿la configura? ¿Debe ser total o parcial?
En fin, la ampulosa imprecisión de esta norma sembró honda incertidumbre respecto del comportamiento que quiso prohibir y, de nuevo, la mera sanción sin los elementos definitorios de la conducta, se lleva de paso el principio de legalidad. Consecuentemente, no supera -como tampoco el art. 18- un análisis de constitucionalidad. El legislador de la Ley núm. 311-14, asediado por quienes han medrado en la administración pública al socaire de la clase política, olvidó que la tipicidad constituye un círculo que, para cerrarse, demanda más que la pena imposible.