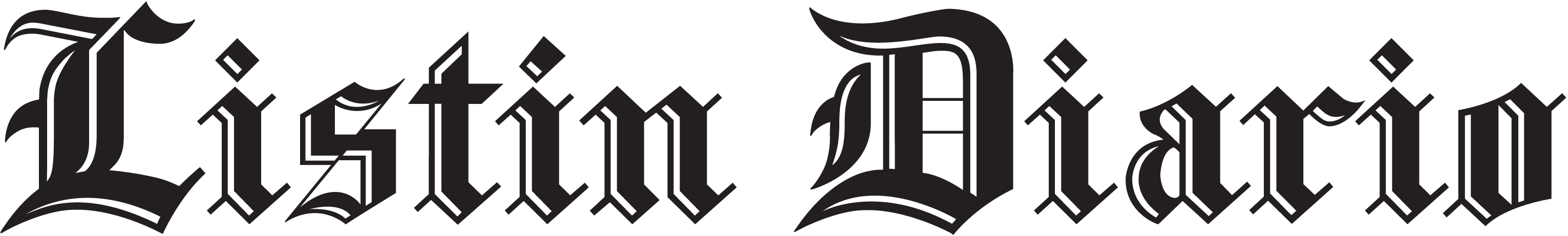La constitucionalidad de la instancia única
La mayoría del Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), mediante Resolución núm. 04/2020 del 28 de enero del 2020, consideró que las personas que desempeñan los cargos listados en el art. 154.1 constitucional deben ser penalmente enjuiciados por su Segunda Sala. Espoleada por el art. 8.2.h de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y la interpretación que de este hizo la Corte IDH en el caso Herrera Ulloa vs Costa Rica, sostuvo que de no ser así, se le vulneraría al imputado el derecho al recurso.
Con la disidencia de Francisco Jerez Mena, Manuel Herrera Carbuccia, Fran Soto Sánchez y Vanessa Acosta, los doce jueces que firmaron la decisión en comento renegaron de la competencia que, fundada en la jerarquía que le es inherente al órgano al que pertenecen, le impone directamente la mismísima carta sustantiva. Cierto que recurrir es una de las garantías del debido proceso, pero no se trata de ningún imperativo constitucional. Por mandato del asambleísta revisor, el legislador cuenta con una amplia libertad para diseñar “en todos sus pormenores [de] las reglas dentro de las cuales tal recurso puede ser interpuesto, ante quién, en qué oportunidad, cuándo no es procedente y cuáles son los requisitos –positivos y negativos– que deben darse para su ejercicio”, como se lee en la TC/0142/14.
Una de las decisiones contra las que no procede deducir recurso alguno en sede judicial es precisamente la que dicta el órgano de cierre respecto de los altos dignatarios de la nación con fuero constitucional. En efecto, siendo el tribunal límite del orden judicial el que conoce las causas penales en las que aquellos puedan hallarse implicados, “contrarresta la imposibilidad de acudir a una instancia superior, pudiendo afirmarse que esas particulares garantías… disculpan la falta de un segundo grado jurisdiccional por ellas mismas”, expuso con irreprochable acierto el Tribunal Constitucional español en su STC 166/1993.
Como se aprecia, la privación del derecho a una revisión de la causa -diferente a lo que han entendido doce jueces de la SCJ-
es consecuencia inevitable en los casos de aforamiento, supresión que ew compensada por al menos dos razones: “La naturaleza del órgano competente, y la especial protección y particulares garantías que ello comporta”, martilla la misma sede en su STC 33/1989.
La instancia única es, como del propio concepto se infiere, un solo juicio, por lo que se le atribuye al tribunal situado en la cúspide judicial la competencia privativa de juzgar a quienes gozan, ex constitutione, de ese privilegio en atención a su función. Se trata de uno de los elementos característicos del Estado democrático, pensado para garantizar tanto la dignidad del cargo como de las instituciones, y que visto integralmente asegura del todo el debido proceso al adelantar la puesta en escena del órgano judicial con derecho a la última palabra.
Siendo una competencia directamente asignada por la Constitución, es más que obvio que no pueda alterarla el legislador ni, desde luego, ningún juzgador. Ignorando esta realidad inequívoca y la reserva de la ley prevista en el art. 93.1.h constitucional, doce de los integrantes de la SCJ se fueron de bruces al repartir la competencia de dos de sus órganos y, peor todavía, habilitando pretorianamente un recurso sobre el cual, en sede de única instancia, la ley absolutamente nada ha dispuesto.
El doble grado -instituto diferente al recurso- tampoco posee un carácter absoluto. De hecho, al elevar la competencia al más alto tribunal, el constituyente lo dejó sin contenido ni aplicabilidad para los casos de fuero privilegiado. Con una prosa desnuda e indómita, la corporación ibérica resalta que la instancia única es un plus que equilibra “la inexistencia de una doble instancia, que si bien es una de las garantías del proceso… ha de ser matizada en los casos en que el enjuiciamiento se confía directamente al supremo juez… a quien habría de revertir en definitiva la competencia funcional en un segundo escalón procesal”.
Entre nosotros no es distinto. El art. 69.9 de la Constitución supedita la posibilidad del recurso a que esté legalmente disponible y a que lo conozca un tribunal superior. Por su parte, el párrafo III del art. 149, al tiempo de disponer lo mismo, delegó en el legislador la potestad de privar el ejercicio
de la prerrogativa en estudio, descartándolo como parte del contenido esencial del debido proceso.
En la instancia única, tanto el recurso como la doble instancia son suplidos por la presteza de la actuación y la preponderancia del tribunal que decide, el cual no solo representa la más óptima garantía, sino que también apuntala la justificación del fuero especial constitucional, exceptuando así lo normado en torno al sistema procesal común.
Con la luz de un paisaje matinal, nuestro colegiado constitucional ha señalado que el art. 8.2.h de la CADH y el art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos lo que prevén es la viabilidad de someter la decisión condenatoria a la consideración de un ad quem más elevado que el que dictó el fallo. Resulta, sin embargo, que ni en la Ley núm. 25-91 ni en ninguna otra que conozca el autor de este trabajo, se reconoce al Pleno de la SCJ como órgano superior a sus salas.
La Resolución núm. 004/2020 se aferró al art. 21 del Código Procesal Penal (CPP) para despacharse con la teoría de que “el derecho a recurrir no impone que el recurso se interponga ante un tribunal superior, sino que basta que sea distinto al que emitió la decisión”. ¡Penoso tropezón conceptual! La referida norma es preconstitucional e infraconstitucional, por lo que al buscar refugio en ella, la mayoría del Pleno de la SCJ pasó por alto que es un cáliz vacío que en nada oxigena la especie despachada.
Al no existir superior jerárquico, el fuero constitucionalmente fijado acarrea el beneficio de ser procesado por la máxima corporación de la jurisdicción judicial. Y es que no existe superioridad cuando se ha otorgado conforme a la Constitución, el privilegio de ser juzgado, sin mediación previa alguna, por el órgano de mayor jerarquía judicial.
De cualquier forma, ese coqueteo de doce jueces de la SCJ con la casación tampoco conduce a nada, ya que el art. 8.2.h de la CADH es insuficiente para crear por sí mismo ninguna vía de revisión que nuestra legislación no prevea en favor de esta o aquella decisión. Y como si fuese poco, olvidaron que el recurso por el que dicho precepto aboga es uno ordinario, un novum iudicium que facilite un examen del fallo en los aspectos de tipo
normativo, fáctico y probatorio que se aduzcan a título de agravios.
Las causales tasadas en el art. 426 del CPP, excluyentes de las cuestiones fácticas y probatorias, enmarcan la casación penal en el carácter extraordinario que esa vía reviste, por lo que está a millas de distancia del recurso en el sentido de la norma convencional en cita. Y para no dejar fisuras, recuerdo aquí que Mauricio Herrera Ulloa, periodista condenado por la justicia costarricense que dio lugar al celebérrimo fallo de la Corte IDH al que ya hice referencia, solo pudo controvertir la sentencia en su contra mediante la casación, y a la luz de la legislación tica, lo mismo que de la nuestra, su objeto es determinar si el fallo cuestionado incurre en alguno de los vicios que la ley tarifa.
No por otra razón fue que el supremo intérprete del Pacto de San José coligió que no cumple con “el requisito de ser un recurso amplio de manera que permitiera que el tribunal superior realizara un análisis o examen comprensivo e integral de todas las cuestiones debatidas y analizadas en el tribunal inferior… no satisficieron los requisitos del art. 8.2.h en cuanto no permitieron un examen integral, sino limitado”.
A la misma conclusión arribó en el caso Mohamed vs Argentina. De todas maneras, no huelga reiterar que tratándose de una garantía de configuración legal, puede razonablemente prescindirse de ella, como en efecto hizo el constituyente con el aforamiento. Es el criterio que, con encomiable rigor jurídico, ha fijado la Corte Constitucional colombiana, de cuya Sentencia núm. SU.811/09 me haré eco a modo de colofón: “En materia penal, la Constitución ordena que todos los procesos sean de doble instancia, con la única excepción de aquellos casos en donde la propia carta establece fueros especiales que implican un juicio penal de única instancia… En estos fueros especiales, la garantía del debido proceso es lograda por el hecho mismo de que esos funcionarios son investigados penalmente por la más alta corporación judicial de la justicia ordinaria”.