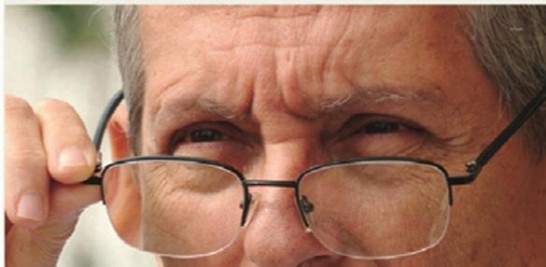La generación perdida
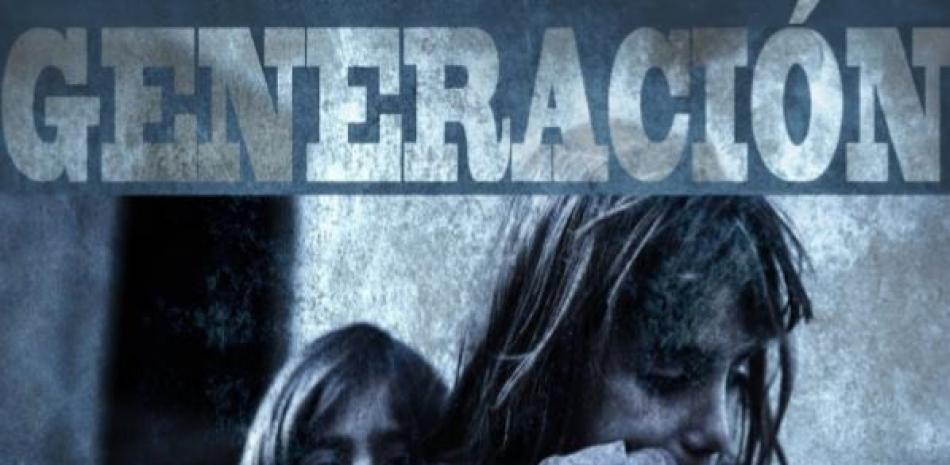
No conozco el rostro de la muerte. No sé si es augurio o desenfado, pero nadie se ha montado en la parca frente a mí. Quien más cerca estuvo fue mi abuela Luisa. Ciega, postrada, pero con indomable fuerza de carácter, impidió el tumulto en su habitación al presentir el infarto. En la sala contigua, aguardé junto a los míos el inevitable desenlace, pero no me atreví a entrar. Antes de la media noche, llegó un grito desgarrador, como preámbulo del fin de sus días. Tampoco me animé a verla en esas condiciones, aunque mi voz comenzó a temblar. Luisa arrastraba un pasado alucinante. Sobre sus hombros caía el control familiar. Su voluntad sabía imponerse. En mi adolescencia concurrí al Servicio Militar para sobrevivir a sus ordenanzas.
Mucho después de mi salida de Cuba, mi madre falleció sobre mi cama, en brazos de una gran amiga encargada de asistirla. Lo hizo a media mañana y sin gritar, cuando me encontraba en busca del sustento, pensando más en ella que en las páginas de un suplemento cultural. Según me cuentan, pidió un mensaje de voz que escuché una sola vez porque el miedo me impidió regresar a su palabra llena de amor.
Explico todo esto porque he sido un hombre afortunado: la muerte me ha encontrado con el rostro cubierto, convencido de que un día tocará a mi puerta como cuando alguien trae un ramo de flores inesperado. Sin embargo, no dejo de escribir y amar: lo aprendí de un personaje de Onelio Jorge Cardoso que la impía no se pudo llevar porque cada vez que lo intentaba, lo hallaba enfrentando labores de utilidad pública.
Contra mi voluntad cremé los restos maternales. Todavía los conservo en mi habitación. En su velatorio, recité poemas para su memoria.
Mi generación literaria fue un ente singular. Sin darme cuenta comencé a rodearme de poetas en la Universidad de La Habana. Con ellos conocí la lealtad y el compromiso, pero también la traición oportuna.
Después, la bola de nieve fue creciendo.
Todavía me escribo con algunos que andan por el mundo resentidos y nostálgicos, pero felices. Creer en las ideologías nos marcó a todos. Ellos comprobaron que la realidad alimenta a la ficción. Sin embargo, mi llegada a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba fue un acto de magia inolvidable. Aquel muchacho ingenuo multiplicó su ingenuidad, convencido, al igual que los lagartos, del aguante corporal, sin importar que la cola quede en el camino.
Mi error fue apostarlo todo a una sola carta. No imaginé la presencia de un monstruo. Y un monstruo no puede perder contra un humano.
Vi caer esas promesas literarias que le habrían dado la vuelta a la tuerca. Unos prefirieron los cruceros, sin pensar en las grietas de cubierta. Otros cayeron extenuados de rencor. Algunos conocieron la historia del suicida y pocos sobrevivieron: solo aquellos que supieron no enfrentar la montaña, sino adoptar la voz del papagayo: mirarla desde un pequeño rincón en los altares del poder.
En las caminatas mañaneras por el parque del residencial donde ahora habito, me doy cuenta de mi vejez, y después de varias vueltas, me siento en mi vehículo con la mente en blanco para llenarla de recuerdos personales que nadie podrá borrar. Por suerte, una palabra mía no puede destruir miles de hogares, ni cesantear a millones de empleados.
En una de esas pequeñas caminatas, encontré a dos vecinos, machete en mano, en pos de una culebra gigante, multiplicada en la cañería de un edificio.
La búsqueda fue en vano porque el animal, antes de marchar, dejó sus crías en una habitación de la primera planta. Aquel hecho me hizo recordar un episodio cubano singular. En uno de mis viajes a La Maquina, Maisí, y hospedado en el único hotelucho municipal, descubrí en la bañera una serpiente con mirada asesina. No me explico por dónde entró. O si alguien la puso allí durante mi ausencia. Esa noche dormí en casa de un vecino y no volví al inmueble. Por primera vez en mi vida estuve frente a un réptil y por esa experiencia pude contar las marcas del temor. El animal tenía los ojos de la muerte, un nuevo aviso de mi generación perdida.