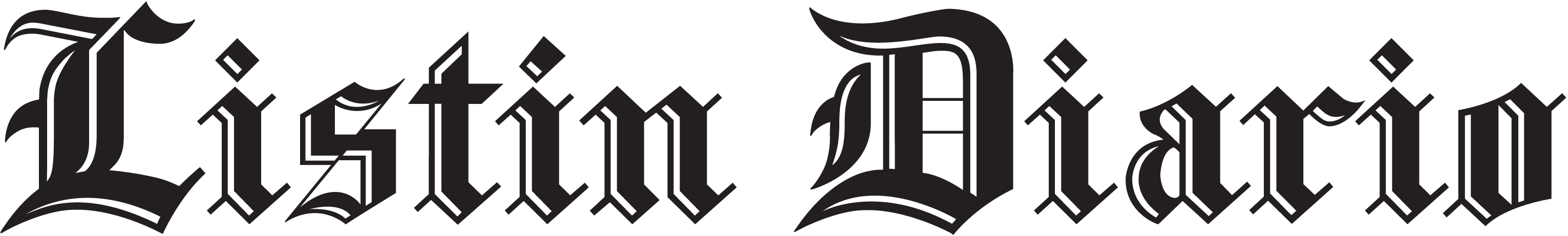¿Será posible ir desde la educación deficiente a la personalizada?
Los bajos niveles de rendimiento estudiantil y la baja calidad de la Educación reportados por doquier son, del mundo, otro dolor de cabeza. La eliminación del concepto tradicional e idílico de familia propiciado por el desarrollo industrial imposibilita una praxis familiar activa. El concepto de praxis familiar activa habrá de formularse ampliamente pues afecta a educandos, a docentes y a los gestores educativos.
Una afectación global. Más sensible aún en economías de ingresos bajo y medio bajo. En estas, las desigualdades de oportunidades respecto a los entornos educativos, la definición de opciones y la selección de metas realistas actúan como verdaderas retrancas.
Lo que se consigna en el título es, podría decirse, una frase manida. Tanto que sería una verdad de Perogrullo. Con esto se proclamaría la imposibilidad de quien la pronuncie pueda pretender crédito alguno. En el título de un artículo sería la clave para que la gente siga hacia la página siguiente, derechita.
Pero no.
Las neurociencias y, específicamente, su rama relativa a estudiar los procesos involucrados en la adquisición y formación de conocimientos, describiendo una tesitura disciplinar que desde lo biológico neuronal va a lo psiquiátrico-psicológico o conductual, en la actualidad avanzan a pasos agigantados: persiguiendo ese fascinante reclamo de afirmación de saberes —para desentrañar sus claves—, impulsadas por una perspectiva focal rentista del aprendizaje.
Es lo que aborda un artículo publicado con acceso abierto el 09 de septiembre 2023 por la revista “Tendencias en Ciencias Cognitivas”. Su principal planeamiento es eso ya sabido, una verdad tan axiomática como la del título de este escrito: “las metas afectan la forma en que los agentes representan el entorno, eligen acciones relevantes y evalúan subjetivamente los resultados como recompensas”.
¡Recompensas! He ahí la olvidada palabra mágica que impulsa las acciones de los seres biológicos, incluso cuando presumen de participar en idílicos juegos de suma cero y resta.
El reto cardinal es, entonces, descifrar la interrelación selección - metas, por el levante rol de las últimas en la cognición humana: un resultado —como todos los objetivos prefijados— modelado por las aspiraciones. Estas, según los autores, “dan forma a las representaciones de entradas, respuestas y resultados”, condicionando, entonces, el pensamiento, la interacciones o conductas y lo esperado. Los autores consideran que el objetivo preestablecido “influye de manera crucial en los aspectos centrales de cualquier proceso de aprendizaje”.
No afirman algo nuevo, advierten. Honran, sí, a Alfred Adler: en 1914 proclamó: “No podemos pensar, sentir, querer o actuar sin la percepción de algún objetivo” beneficioso.
Esta sola frase impone una pregunta básica sobre los procesos enseñanzas-aprendizajes: ¿cuál es el objetivo de las unidades docentes en los niveles y especialidades de las educaciones?
Baste decirlo con esta simpleza, en la perspectiva focal del artículo de referencia, para calibrar la importancia de que los contenidos educativos habrán de vincularse a las aspiraciones de los docentes. Bajo tal postulado, la educación general empezaría a desacralizarse, sugiriendo—sotto voce aún— el surgimiento de otra: centrada en las individualidades. Esta, preguntamos, ¿es imposible o posible?
Gaia Molinaro y Anne Collings del Departamento de Psicología de la Universidad de California son los autores.