Ya estaba harto de las citas… entonces me metí a una aplicación de encuentros casuales.
¿Y si el camino más corto hacia una relación formal es evitarla a toda costa?
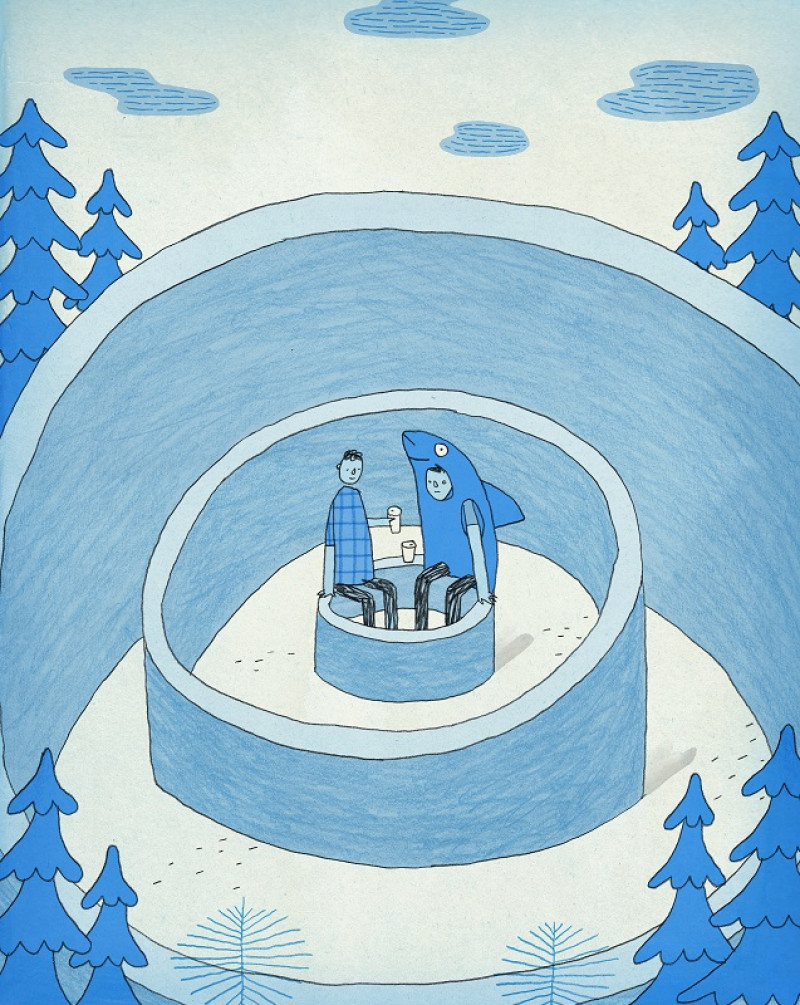
Foto. / NYT
El verano pasado, cuando estaba a punto de cumplir 25 años de vivir en Vancouver, llegué a la conclusión de que había agotado las citas con la gente disponible en mi localidad. En Plenty of Fish había pescado en exceso y había agotado mis flechas en OkCupid. Una estúpida lesión en la mano me obligó a retirarme de la liga gay de vóleibol y acabé haciendo senderismo solo cuando me presentaba a las excursiones para personas homosexuales que había encontrado en Meetup.com.
Aunque al fin me sentía lo suficientemente audaz como para hacer contacto visual con los hombres en el rompeolas y en las cafeterías, solo se debía a que hace tiempo que ellos dejaron de mirarme. Podía mirar (o mirar lascivamente, si quería) y nadie se inmutaba. Necesitaba romper la relación con mi ciudad.
Hace más de veinte años había decidido mudarme a Vancouver después de los primeros 20 minutos de un viaje de fin de semana desde Los Ángeles. Esta vez, para tomar la decisión de irme, no me basaría en caprichos ni sueños. Mi instinto había demostrado ser un barómetro poco fiable en repetidas ocasiones. Necesitaba que mis decisiones se basaran en la lógica y la planificación.
Empecé por rechazar Victoria y Ottawa por ser más pequeñas que la ciudad donde ya estaba y eliminé Montreal porque mi francés no me ayudaba; la opción restante era Toronto.
A principios de agosto, volé a esa ciudad y me quedé tres días, caminé por la calle Queen y me maravillé ante la diversidad de la ciudad. La costa del lago Ontario no era como la del océano o las montañas de Vancouver, pero sí, Toronto era la opción. Yo me aseguraría de que así fuera.
Por cuestiones financieras, decidí que llevaría a cabo mi mudanza el 1.° de abril de 2020, pero mis planes eran más ambiciosos. Los encargados de la mudanza guardarían mis pertenencias durante tres meses y, mientras estuviera temporalmente libre de tener que pagar una hipoteca o alquiler, usaría el dinero adicional para revolotear por Europa. Ahí sí estaría a merced de mis caprichos y me comportaría tal como me lo dictara la cafetería del día en el extranjero.
“¿Has estado en el Algarve?”. “Deberías ir a Bucarest”.
Nunca he ido y debería ahora que, por fin, era un espíritu libre a los 55 años.
Al llegar el año 2020, decidí que mis últimos tres meses en Vancouver serían más libres también. Suspendí mis cuentas en los sitios web de citas tradicionales y creé un perfil en una aplicación de encuentros casuales. Como salí del clóset en 1989, durante el momento más álgido de la crisis del sida, nunca me había sacudido mis miedos ni complejos sexuales. Este sería un momento para trabajar en ellos, antes de poner un pie en mi nueva ciudad.
Sin embargo, ser “fácil” no fue fácil. Aunque me preparé para la posibilidad de no intercambiar siquiera nombres, todavía quería que la interacción tuviera algún significado. Bloqueé al tipo que seguía enviándome mensajes lascivos sobre saliva e ignoré a los que no escribían oraciones completas. No obstante, seguir las recomendaciones implicaba quedarse en casa.
Y así, finalmente, el primer día de febrero, cedí. Un tipo de mi edad, que solo tenía una fotografía respetable de su rostro en su perfil, me escribió: “Buenos dias” (sin acento, sin puntuación, pero bueno, no había saliva).
Para el mediodía, habíamos acordado encontrarnos en una cafetería que estaba más o menos a mitad de camino entre nuestros vecindarios. Una reunión en público me pareció segura. Ambos tendríamos escapatoria.
Me sorprendió que David, ¿sería su verdadero nombre?, sugiriera que nos sentáramos y tomáramos un café. Si esto solo se tratara de encamarnos, ¿no pediríamos café para llevar y nos iríamos a su casa? Tal vez quería un momento para hablar de preferencias y confirmar la ausencia de enfermedades de transmisión sexual. Muy responsable.
Pero, no. Hablamos de cómo iba nuestro día, seguimos conversando sobre viajes y logré desviar la atención de un comentario despectivo que había hecho sobre un ex.
“Eso es para otro momento”, dije. Como si lo fuera a haber...
Charlamos durante una hora completa hasta que la cafetería cerró.
“¿Quieres mi número?”, dijo.
Intercambiamos celulares para anotar los números telefónicos. En la acera, hubo una despedida cordial, un abrazo forzado iniciado por mí. Luego él volvió a su casa y yo a la mía. De alguna manera, el “acostón” no me había salido bien.
Después intercambiamos mensajes de texto esporádicos y, una semana después, nos volvimos a encontrar. Sería como volver a empezar el ligue. Sin embargo, en esta ocasión, él hizo una reservación en un restaurante tailandés de moda. Hasta donde sé, las cenas elegantes no forman parte de los encuentros casuales.
Mientras conducía al lugar, repasé mi estrategia. No es una cita. No es una cita. Comeríamos alguna cosa y luego vendría el sexo y sanseacabó. Ni siquiera nos habíamos terminado la entrada de ensalada de papaya verde cuando dije abruptamente que me iba en menos de dos meses. De todos modos, seguimos comiendo.
Ya habíamos pedido todos los tiempos. A pesar de mi intención de mantener ligera la conversación, pasamos de comentar las especias en el pad thai a hablar de relaciones pasadas, de lo que le apasionaba de su trabajo y, siempre sin indagar mucho, de mis aspiraciones en mi nuevo camino como escritor. El preámbulo sexual nunca entró en el orden del día.
Dos días después, vendí mi apartamento con la fecha de entrega programada para principios de abril, tal como lo había planeado. David fue la primera persona a la que le envié un mensaje de texto. No quise que pareciera un recordatorio contundente de que me iba; solo quería compartir mis buenas noticias. Esa misma noche, me conecté a internet y reservé un vuelo de ida para Estocolmo.
Y, a pesar de todo, nuestros mensajes de texto aumentaron y continuamos viéndonos semanalmente. Un amor de verano, me dije, justo en el tramo final del invierno en Vancouver. Había sido honesto. Ambos ganaríamos algo de esto. Yo me iría de Vancouver, dejando atrás mi amargura y él habría encontrado un rayo de esperanza, para volver al mundo de las citas después de una relación de 25 años. Ambos podríamos disfrutar del momento.
El 14 de febrero, me envió una imagen de un corazón sobre un fondo de arcoíris con el mensaje: ”Feliz Día de San Valentín”.
“Feliz viernes”, respondí.
Las noches de sábado se convirtieron en las noches de viernes y sábado, que luego pasaron a ser fines de semana completos.
Durante la segunda semana de marzo, descubrimos que teníamos compatibilidad en las canchas de tenis y empecé a compartir mi estrés sobre cómo el mundo se estaba poniendo cada vez más nervioso por el coronavirus. ¿Qué pasaría si no podía volar a Estocolmo? ¿Sería una tontería mudarme a Toronto y arriesgarme a caer en una brecha de la cobertura de salud provincial?
“Eres bienvenido a quedarte en mi otra recámara cuando gustes“, dijo David.
La oferta me pareció todo y nada al mismo tiempo. Compartir un apartamento no fue como me imaginé que evolucionaría nuestra relación, pero ¿cómo podía siquiera pensar en tal cosa? Tenía mi plan. Me iba a ir a viajar y luego me iba a mudar. Tendrían que cerrar las fronteras para detenerme. Y así lo hicieron.
Aun así, negocié. Esta fue una medida radical de dos semanas. Lograrían controlar el virus. Y, aunque eso no ocurriera, me despediría según lo previsto y encontraría un Airbnb miles de kilómetros al norte en el Yukón.
Seguí con mi cerebro activado en modo de planificación, mientras me sentía cada vez más iluso. Mis preparativos se habían centrado a detalle en deshacerme de cosas, no en acumular más. Había ido cortando suministros durante meses hasta prender la última vela de canela y usar el último rollo de papel higiénico. Todavía podía tener mis tres meses de viaje. Los Doritos de gasolinera y la lejanía de la tundra podrían remplazar los rollos suecos de cardamomo y el encanto medieval de la Ciudad Vieja en la capital de Estonia.
Siete semanas después, David y yo nos tomamos nuestra primera selfi, mi pelo todavía era relativamente dócil y fue dos semanas antes de que él se rapara. Caminamos muchos kilómetros ese día, disfrutamos el sol, las playas y uno del otro. El tiempo al aire libre se sentía como un privilegio especial. ¿El país pronto comenzaría un confinamiento, como Francia e Italia?
Con los cambios en su horario de trabajo, que incluían mucho tiempo ahorrado ya que no había que trasladarse a la oficina, empezamos a vernos a diario, para pasear por los lugares más pintorescos de la ciudad, escucharnos y ser una distracción mientras David seguía el número diario de contagios de coronavirus en Columbia Británica y yo me preocupaba por empacar y saber adónde iría a parar dentro de una semana cuando me echaran de mi casa.
Las presiones para quedarme en Vancouver aumentaron cuando las regiones bajas rechazaron a los fuereños que pudieran ser una fuente de contagio y los incesantes mensajes de distanciamiento social redujeron mi red personal a David. En un apresurado periodo de 24 horas, firmé el contrato de arrendamiento de seis meses de un condominio en el inflexible mercado de arrendamientos de Vancouver y reduje mi mudanza de más de 3200 kilómetros a poco más de 3.
Aunque el coronavirus arruinó ocho meses de planeación para un cambio de vida mayúsculo, su pasó trajo consigo algo que en definitiva no estaba planeado. David y yo continuamos, nuestra aventura despegó. A lo largo de nuestros cafés diarios y paseos en las partes favoritas de la ciudad, caminamos un poco más cerca, unidos en nuestros esfuerzos por mantener al resto del mundo a 2 metros de distancia.


